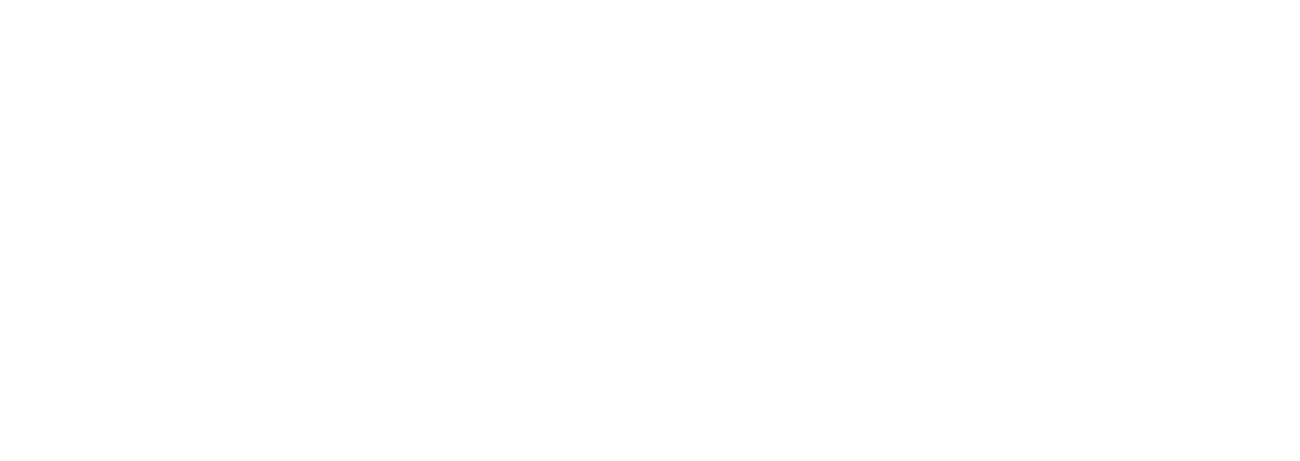Los cambios que ha tenido el sistema de educación superior chileno en los últimos años no han sido pocos y se han caracterizado principalmente por la introducción de nuevas regulaciones que han puesto mayores exigencias a las instituciones. Sumado a lo anterior, existen mayores expectativas, tanto internas como externas, respecto del rol de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Cómo éstas se han adaptado y respondido a estas nuevas normativas y a las demandas de la sociedad ha sido analizado en el libro “Redefiniendo la educación superior chilena: Cambio organizacional y nuevas formas de gobernanza”, el que fue dirigido por los académicos de la Universidad de Tarapacá, Julio Labraña y Emilio Rodríguez Ponce; de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner; y de la Universidad Finis Terrae, Francisca Puyol. El libro fue editado por la Universidad de Tarapacá y la Universidad Diego Portales.
“La gobernanza es un tema clave para las instituciones chilenas de educación superior. Ahora se espera más de estas instituciones que deben hacer mucho más con menos recursos disponibles. Al mismo tiempo, ellas deben enfrentarse a un escenario mucho más regulado, con mayores expectativas y demostrar a la vez excelencia formativa y en investigación y compromiso con el desarrollo de los territorios, cuestión que no siempre es fácil. Este libro es un aporte a esta discusión, detallando la naturaleza de estos desafíos y sugiriendo líneas para su complejización”, planteó el editor del libro Julio Labraña, quien es además Director de Calidad Institucional de la Universidad de Tarapacá.
Asimismo, Labraña agregó que “las instituciones de educación superior chilenas son inseparables de sus territorios. Sin embargo, el cumplimiento de sus altas misiones no siempre es sencillo. Este libro presenta análisis e identifica buenas prácticas para que estas misiones sean efectivamente concretizadas. Con este fin, recoge los aportes de destacadas investigadoras e investigadores, así como tomadores de decisiones que examinan en detalle cómo estas instituciones han aprendido a enfrentar los nuevos desafíos, formulando recomendaciones basadas en la evidencia para su mejora”.
Este libro se gestó en el marco de un proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11200429 denominado “Las Tensiones en el Gobierno de las Universidades Estatales, un enfoque de cambio organizacional”, patrocinado por la UTA y financiado por ANID, contando además con la colaboración de los proyectos Fondecyt Regular N° 1221758, el Fondecyt Regular N° 1220568. Su objetivo es reflexionar críticamente sobre los cambios en el gobierno de las instituciones de educación superior chilenas, incorporando investigaciones que aborden las principales transformaciones que ha experimentado el gobierno de las instituciones del sector universitario y técnico profesional de nivel superior, cómo han impactado estas transformaciones en su desempeño a nivel local, nacional y global, y cuáles son los principales desafíos de desarrollo futuro para las instituciones.
Francisca Puyol, una de las co-editoras del libro planteó que “la relevancia de abordar las temáticas presentadas en este libro, enfocado en los cambios organizacionales en la educación superior universitaria y técnico-profesional chilena, radica en extender, difundir y profundizar en la comprensión de las complejas transformaciones que enfrentan estas instituciones, respecto a la masificación, nuevas normativas, diversificación de funciones y las relaciones de los diferentes actores sociales y económicos. Entender estos cambios contribuyen a una discusión informada para enfrentar estos desafíos, y es una potencial guía para adaptarse y/o enfrentar las exigencias de un mundo globalizado, garantizando que las organizaciones de educación superior puedan seguir siendo relevantes en todas sus funciones”.
Prólogo
La educación superior chilena ha experimentado desarrollos notables durante las últimas décadas. Masificación y universalización de la matrícula, privatización del financiamiento y posterior retorno a un esquema de distribución de recursos centrado en el Estado, introducción de nuevas normativas, consolidación de sistemas externos de evaluación de la calidad, nuevas expectativas sobre el rol de las instituciones formativas e instalación de una lógica de rendición de cuentas, entre otros desarrollos, ilustran el alcance de las transformaciones que las instituciones hoy enfrentan.
En este escenario, no debe sorprender que la organización de las instituciones universitarias y técnico-profesionales haya cambiado notablemente. Atrás parecen haber quedado los tiempos de una gobernanza relativamente simple, centrada en la gestión de la enseñanza y una incipiente investigación básica. En contraste, hoy en día las instituciones de educación superior se enfrentan a una complejidad creciente, marcada por la diversificación de funciones, la interconexión con múltiples actores sociales y económicos, y la necesidad de adaptarse a un entorno globalizado y tecnológicamente avanzado. En particular, este nuevo paradigma exige una reconfiguración de las estructuras organizativas y una revisión profunda de los modelos de gobernanza, que deben ser lo suficientemente flexibles para responder a los desafíos emergentes, sin perder de vista su misión fundamental de formación y generación de conocimiento.
Este libro recoge estudios inéditos de destacados investigadores y practicantes sobre este tema. De manera intencionada, hemos considerado perspectivas que no se centran solo en universidades, públicas o privadas, sino también en institutos profesionales y centros de formación técnica. Dicho sector, de creciente importancia en términos de matrícula, ha sido históricamente relegado en los debates académicos y políticos sobre la educación superior, pese a su rol crucial en la formación de capital humano y en la movilidad social. Este volumen busca por tanto otorgar una mirada integral del cambio organizacional en la educación superior chilena, reconociendo la diversidad de instituciones y actores involucrados, y subrayando la existencia de múltiples dimensiones en que tiene lugar el profundo cambio de la estructura organizacional.
A su vez, los aportes incorporados en este libro reflejan la transversalidad de los impactos en las instituciones universitarias y técnico-profesionales. Los capítulos demuestran que los cambios en la educación superior chilena no son homogéneos ni lineales, sino que se manifiestan en múltiples dimensiones que van desde la gobernanza y la gestión hasta la cultura organizacional y las prácticas pedagógicas. Por lo tanto, cada contribución aborda un aspecto específico de esta complejidad, ofreciendo tanto análisis empíricos como teóricos que enriquecen la comprensión del cambio organizacional.
En particular, las autoras y los autores exploran temas críticos como la nueva legislación y su impacto en la gobernanza universitaria, los desafíos de la dirección en universidades estatales, la cultura de la evaluación, y las tensiones entre la internacionalización y las misiones institucionales. Además, se abordan cuestiones emergentes como la relación entre educación superior y desarrollo sostenible, el papel de la academia en la toma de decisiones políticas, y la necesidad de teorías robustas que guíen la investigación y la práctica en el ámbito de la educación superior. Con una gama tan amplia de temas y perspectivas, este volumen no solo ofrece un diagnóstico detallado de la situación actual de la educación superior chilena, sino que también plantea preguntas para futuras investigaciones y ofrece evidencia relevante para la intervención informada en este campo organizacional. Esperamos en tal sentido que esta obra sea una herramienta valiosa para académicos, responsables de gestión y las políticas públicas interesados en el desarrollo y la mejora de la educación superior en Chile.
La organización de los materiales que forman parte de este volumen se estructura en 19 capítulos. El primero, “¿Y necesitamos realmente teoría? Sobre la teoría del capitalismo académico y los estudios organizacionales en educación superior” de los editores de este compendio, Labraña, Brunner, Puyol y Rodríguez-Ponce, se interroga sobre la relevancia de la teoría del capitalismo académico en el ámbito de la educación superior. Este capítulo inicial no solo establece la necesidad de aproximaciones conceptuales novedosas a ser empleadas en los futuros análisis del sector, sino que también introduce la perspectiva de las “variedades de capitalismo académico”. De acuerdo con los autores, esta perspectiva permite una comprensión más matizada de las dinámicas y paradojas inherentes a la implementación de modelos capitalistas en instituciones académicas. De esta manera, el capítulo sienta las bases para un programa de investigación más inclusivo respecto a la heterogeneidad de las organizaciones.
El segundo capítulo, “Estrategia, gestión y mejora en las universidades chilenas. Conceptos e ideales generales”, de Enrique Fernández, ofrece un análisis detallado de los fundamentos que rigen la administración de las instituciones de educación superior en Chile. En este sentido, el autor profundiza en la intrincada relación entre factores internos y externos que influyen en la adopción de nuevas formas de planificación estratégica, proponiendo entenderla como una programación que, idealmente, debe permitir fijar horizontes de mejora más allá de la mera contingencia.
Le sigue el estudio de Isabella Cuneo, “Universidad emprendedora: Tensiones y desafíos para la gobernanza universitaria”, el cual discute la gobernanza en las universidades emprendedoras. Fundada en una amplia revisión de la literatura especializada, Cuneo da cuenta de tres dimensiones de tensión de la universidad emprendedora en relación con la gobernanza de las universidades: cambios en la estructura de gobierno, desafíos para su cultura interna y gestión versus autonomía.
A continuación, Daniel López y Óscar Espinoza abordan el tema de la planificación estratégica en su estudio “Desafíos para la dirección de universidades estatales chilenas”. El análisis de los autores demuestra que existe una considerable demanda sobre estas instituciones asociadas a cambios normativos y nuevas reivindicaciones sociales, tecnológicas y culturales de colaboración. En este sentido, el estudio de los programas de gobierno de las universidades estatales muestra una variabilidad significativa en la medida en que estos factores son internamente tomados en cuenta.
En cuarto lugar, Leopoldo Ramírez reflexiona sobre el vínculo entre movimientos sociales y cambios legislativos en el capítulo “Movimientos sociales y cambios normativos en la educación superior. El caso de la Ley N°21369”. Según el análisis de Ramírez, esta normativa ha obligado a las instituciones a adoptar políticas integrales contra el acoso y la discriminación, crear unidades de implementación y de investigación, y asegurar apoyo a las víctimas. Si bien su implementación efectiva representa un desafío, especialmente para instituciones pequeñas, resulta crucial para garantizar ambientes académicos seguros y libres de acoso y discriminación.
Por su parte, Claudia Reyes y Pedro Rosso analizan los impactos de los cambios normativos en el sector de las universidades estatales en “La Ley N°21091: Un antes y un después en la gobernanza del sistema universitario chileno”. La investigación examina la relación entre sistemas de gobernanza y el desempeño académico y económico de las universidades chilenas. Según su análisis, fundado principalmente en los resultados de acreditación, no pareciese existir una relación directa entre estilos de gobierno interno y el desempeño institucional de las universidades chilenas.
El capítulo “Relaciones entre las competencias claves de la educación para el desarrollo sostenible y la gobernanza de la educación empresarial”, de Esteban Gómez, aborda el tema de las competencias necesarias para el desarrollo sostenible y, en particular, la formación empresarial sostenible. El análisis examina la centralidad de adquirir competencias como la reflexión sistémica y la anticipación para avanzar en una formación profesional alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El análisis de Martha Ramírez y Paulina Latorre, “Cultura de la evaluación en la universidad chilena. Incorporación de la internacionalización en las misiones institucionales de las universidades chilenas estatales” examina cómo la dimensión de internacionalización se ha incorporado en las misiones institucionales de las universidades estatales chilenas. Su estudio demuestra que, si bien la importancia de la internacionalización es reconocida en el sector, resulta necesario avanzar en su consolidación dentro de las organizaciones en función de involucrar? miradas locales, regionales y nacionales, y adoptar un enfoque más centrado en la sostenibilidad.
El capítulo “Nuevos profesionales en educación superior: Gerencialismo o burocratización en el gobierno de las instituciones”, de Mauricio Rifo y Felipe Torralbo examina un significativo cambio interno en la educación superior chilena: la emergencia y consolidación de un cuarto estamento, compuesto por equipos directivos y profesionales, en las universidades. El estudio describe cómo su surgimiento y la importancia que le ha sido atribuida a partir de la creación de nuevos instrumentos de financiamiento internacionales, resulta en la creación de nuevas unidades de gestión especializadas cuya articulación con las unidades académicas no es siempre clara.
Luego, David Marchant-Cavieres, Carla Fardella y Fernando Valenzuela abordan el tema de la evaluación de la investigación. En su capítulo, “¿Cómo se definen los criterios que regulan la investigación”, examinan cómo se establecen las normas que rigen la investigación en las universidades de Chile, a partir del análisis de los instrumentos empleados por las unidades dedicadas a la gestión de la investigación. Los autores identifican que el mérito juega un papel central en la distribución y asignación de recursos en el área, si bien persisten desafíos considerables en el reconocimiento de las particularidades de la producción de conocimiento entre las áreas disciplinares.
El capítulo “Transformaciones en el gobierno de las Instituciones de Educación Superior Técnico Profesional en Chile: impacto en el logro de una cultura de aseguramiento de la calidad”, de María Paz Sandoval, describe cómo el cambio de gobierno puede afectar la cultura del aseguramiento de la calidad en instituciones técnico-profesionales de nivel superior, tomando como casos de estudio el Instituto Profesional Duoc UC y del Centro de Formación Técnica ENAC. La autora demuestra la centralidad de cambios en la misión, visión y propósitos institucionales, estructura de toma de decisiones, sistemas de rendición de cuentas y adaptación general de una cultura centrada en la innovación y el fortalecimiento de la capacidad de adaptación.
El estudio de Guy Boisier y Barbara Klett, “Gobierno de datos en la gestión estratégica para el aseguramiento de la calidad de las universidades chilenas”, analiza las transformaciones en el sector entre las universidades pertenecientes al Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas. Los autores demuestran que todas las instituciones se encuentran instaurando sistemas de información institucionales basados en el registro, procesamiento y análisis de datos, diferentes según su nivel de consolidación y en concordancia con la cultura de cada institución.
Álvaro Rojas y Pablo Villalobos abordan los nuevos retos de las universidades en su capítulo “Desafíos y nuevas narrativas para la transformación universitaria”. Este capítulo examina cómo los cambios en el sistema de educación superior chileno han impulsado la emergencia de nuevas funciones para sus instituciones. De acuerdo con los autores, el desarrollo de una formación centrada en la complejidad, la generación y transmisión de conocimiento, centrado en inter- y transdisciplina y asociado con temas de sustentabilidad, resulta urgente para asegurar la pertinencia de este sector.
El capítulo siguiente, “Modelos de gestión y aseguramiento de la calidad de la experiencia de las y los estudiantes”, de José Julio León, propone un acercamiento al concepto de calidad centrado en la experiencia transformadora de los estudiantes. A partir de la revisión de instituciones con acreditación avanzada o de excelencia, León da luces sobre la amplia variedad de estructuras y formas de organización de la experiencia estudiantil. Sin embargo, al mismo tiempo, demuestra la centralidad de aplicar sistemáticamente un modelo de gestión sustentado por el sistema interno de aseguramiento de la calidad y capacidades de análisis suficientemente consolidadas.
Beatriz Rahmer explora en “Incidencia de la academia en la toma de decisiones del poder ejecutivo y legislativo: Desafíos y perspectivas desde la institucionalidad universitaria chilena” cuáles son las complejidades asociadas al fortalecimiento de la interfaz entre universidades y políticas públicas. Este estudio muestra cómo la creciente expectativa de compromiso social por parte de las universidades debe asociarse a decisiones específicas de gobernanza interna con sustrato técnico.
En su capítulo “El gobierno de la Facultad: Múltiples casos de Universidades chilenas”, Mario Alarcón analiza las diferencias en las dinámicas de gobierno en las unidades académicas de tres tipos de universidades chilenas, determinadas por su propiedad y tradición, a partir de las relaciones de poder, la concentración de autoridad y el modelo de autoridad predominante, en cada organización. El análisis demuestra que la dinámica de gobierno en las universidades chilenas varía significativamente según el tipo de institución, afectando el liderazgo la toma de decisiones, la cultura institucional, la distribución de poder, y la relación entre la administración central y unidades académicas.
El capítulo “Resiliencia organizacional: universidades enfrentando la complejidad contemporánea” de Anahí Urquiza, Ángel Allendes y Julio Labraña propone un marco de análisis para las universidades, centrado en la resiliencia. Dicho marco se basa en la capacidad de reflexión, participación y anticipación, y la expansión del entorno relevante para responder a los desafíos del siglo XXI. La sustentabilidad, demuestra el estudio, requiere de cambio organizacional.
En el capítulo “Cambios organizacionales en el gobierno de las Universidades del G9 a partir de la nueva Ley de Educación Superior: Panorama actual” de Christian Schmitz y Andrés Varela, los autores observan los cambios realizados por las instituciones universitarias públicas no Estatales del G9 en función de los nuevos desafíos planteados por la Ley de Educación superior de 2018. Concluyen que, en la actualidad, la ley no ha generado cambios significativos debido a la preparación previa de las organizaciones para los nuevos requerimientos y a la implementación de ajustes internos para enfrentar las exigencias legislativas que responden a sus condiciones anteriores, más que con reformas profundas.
Finalmente, Mariol Virgili en su capítulo “Evolución jurídica de la transparencia en los gobiernos de las universidades estatales chilenas”, examina los impactos de las exigencias normativas de mayor transparencia, propias de un sistema democrático, en la estructura organizacional y cultura de las universidades estatales. Su análisis muestra que si bien estas instituciones han adoptado progresivamente medidas relacionadas con la publicación de información sobre materias académicas y financieras, queda todavía un considerable espacio de mejora en los sistemas internos de seguimiento y rendición de cuentas y, especialmente, en promover una cultura de la transparencia.
Los editores agradecen a las y lo autores participantes por sus generosas contribuciones. Asimismo, declaran que la publicación del presente volumen fue preparada y se materializó en el marco del Proyecto Fondecyt Iniciación Nº 11200429, “Las tensiones en el gobierno de las universidades estatales, un enfoque de cambio organizacional”, adjudicado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el cual se llevó a cabo en la Universidad de Tarapacá. Además, contó con el apoyo del Fondecyt Regular N° 1221758, el Fondecyt Regular N° 1220568 y el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Los análisis y opiniones contenidas en este libro son de responsabilidad de cada autor y no representan ni comprometen necesariamente a las instituciones antes mencionadas.