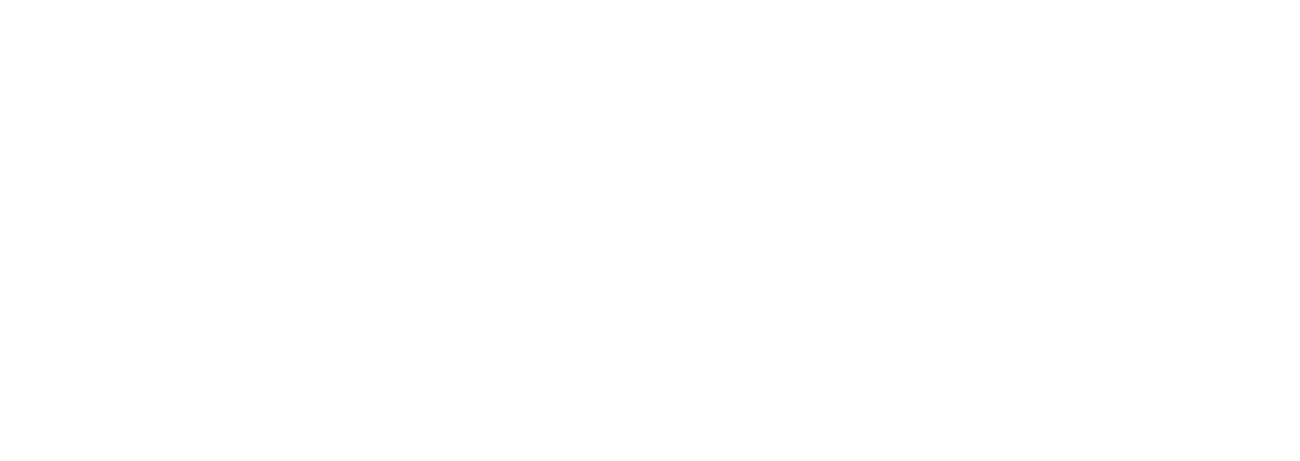Hace cerca de 10 años un grupo de agricultores del valle de Lluta se acercó a la facultad de agronomía de la Universidad de Tarapacá en Arica. Sabían que el maíz blanco de Cuzco tenía denominación de origen y querían hacer algo parecido con el lluteño.
Hace cerca de 10 años un grupo de agricultores del valle de Lluta se acercó a la facultad de agronomía de la Universidad de Tarapacá en Arica. Sabían que el maíz blanco de Cuzco tenía denominación de origen y querían hacer algo parecido con el lluteño.
En la universidad recogieron el guante y con financiamiento de un Innova Corfo, a través del proyecto Maíces Ancestrales y el apoyo de la empresa semillera Pionner formaron un equipo multidisciplinario, liderado por la doctora en fisiología vegetal Elizabeth Bastías, y comenzaron a investigar porqué ese maíz crecía en forma excepcional a pesar de las condiciones adversas de salinidad y agua.
“Vimos que retiene la salinidad en las raíces, en tanto, el boro, que también tiene una presencia importante en el valle, avanza hacia la parte aérea. Solo se da en esta zona” dice Elizabetn Bastías.
A la investigación productiva sumaron la histórica y la arqueológica. “Se vio que el maíz que había enterrado con las momias de la zona tenía las mismas características”, cuenta. Además establecieron un sistema de transferencia que permitió a los 163 pequeños agricultores mejoraran sus rendimientos en cerca de un 40% pasando de 14 mil a 24 mil mazorcas por hectárea. Con la caracterización de los productores y del maíz, el lluteño se convirtió en el 15° producto con indicación geográfica y el primero de esa región del país.
En el proceso de investigación descubrieron que en la zona había otros recursos patrimoniales desconocidos -maíces de colores que no se sabía que se producían en Chile, que ya comenzaron a estudiar a través del proyecto Innova Corfo, Maíces Ancestrales- o que se estaban perdiendo, como el tomate Poncho Negro.
“Esto es un ejemplo claro de cómo la curiosidad, el empuje y la colaboración como ingredientes básicos de la innovación abierta, pueden generar importantes descubrimientos que impactan al país y generan historia. Hoy sabemos que Chile tiene diversos tipos de maíz y se abre una ventana para explorar denominaciones de origen y potenciar el turismo y la gastronomía local”, comenta Patricio Feres, Gerente de Innovación de Corfo.
Para Elizabeth Bastías la trascendencia radica no sólo en que se preservan recursos ancestrales, sino que son especies que ya están adaptadas a las nuevas condiciones que impone el cambio climático.
“Los valles y quebradas de Lluta y Arica son verdaderos laboratorios naturales para estudiar las plantas y la adaptación al cambio climático”, dice. Agrega que es importante, además, porque si no se cuidan y se perderán.
“Este es un trabajo con los agricultores, con la universidad y con la empresa, donde se trabaja con gran respeto a las tradiciones y a los custodios de las semillas. Es muy importante preservarlas. Por ello tenemos que trabajar para que los jóvenes se interesen por ellas, pues si no se perderán al ir desapareciendo los agricultores mayores. La idea es que los niños vean que esto es algo valioso y único en el mundo y que aprendan a valorar lo que hacían sus abuelos”, insiste Bastías, recalcando que la mayor parte de los cultivos están en manos de personas cercanas a los 70 años y son pocos los jóvenes que mantienen la tradición.
MEJORANDO EL SUELO
Usualmente los maíces que enfrentan suelos salinos y poco riego (el lluteño se riega cada siete días) no adquieren un buen tamaño, tienen pocas hojas y la planta y mazorca es débil. Sin embargo, con el lluteño pasan cosas curiosas.
“Son maíces que alcanzan cerca de cuatro metros. Pero, además, se ha comprobado que tienen altas concentraciones de aminoácidos esenciales, además de calcio y fibra. Es decir es muy rico nutricionalmente”, plantea Elizabeth Bastías. En la investigación no sólo recorrieron los campos de los pequeños productores, sino que recurrieron a expertos de otras especialidades, buscaron información en Perú, México e incluso en Sevilla (datos históricos) y trajeron a científicos internacionales.
“Dos veces vino el profesor de la UC Davis en California, Eduardo Blumwald, quien trabajó directo con nosotros y con los agricultores. También fuimos a Cuzco a conocer el maíz blanco. Incluso trajimos científicos del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de maíz y trigo). Los agricultores pudieron interactuar directamente con ellos”, comenta.
Además de caracterizar el cultivo, buscaron las fórmulas que permitieran a los agricultores mejorar sus resultados sin alterar las prácticas ancestrales. “Se hizo una intervención respetando la cultura y los manejos tradicionales, que se enfocó en aspectos como la mejora del suelo y de la germinación. Por ejemplo, ellos quemaban la chala (material vegetal), y se les enseñó a picarla e incorporarla al suelo, agregando así material orgánico muy rico en nitrógeno. Esto permitió subir de 14 mil mazorcas por hectárea a 24 mil. Además el 70% de lo que cosechan es de primera. Con estos cambios duplicaron sus ingresos”, comenta la especialista.
Claro que todavía están por resolverse temas como el pago que reciben los agricultores por su producto. “Una de estas mazorcas cuesta en Antofagasta o en Iquique mil pesos. A los productores les pagan sólo 100”, cuenta Elizabeth Bastías.
Ahora están avanzando en aspectos que les permita a los agricultores valorizar este producto. “Por ejemplo, queremos ver que se hagan parte del comercio justo”, dice.
Durante los recorridos encontraron que los agricultores cultivaban para su autoconsumo maíces de colores que no se sabía que existían en el país. “Se pensaba que estaban en México, Perú y Argentina. Pero acá hay una riqueza inmensa que rescatar”, dice. Ahora inician con ellos el mismo camino que hicieron con el maíz lluteño.
“La región tiene una identidad en recursos naturales y patrimoniales que van más allá de la momia Chincorro. Hay que empezar a valorarla a incorporarla”, plantea.
AL RESCATE DEL PONCHO NEGRO
Los agricultores de la zona cultivaron por años un tomate llamado Poncho Negro. Sin embargo, como era muy blando no tenía mucho atractivo comercial, por lo que lo abandonaron. Durante la investigación, el equipo de la Universidad de Tarapacá lo descubrió y comenzó a trabajar con él de la misma forma que lo hicieron con el maíz, es decir realizando cruzamientos tradicionales, hasta que lograron un producto de mejor calidad al que llamaron Tunca Payani, que en Aymara significa 12 (porque fue ese cruzamiento el que les dio los resultados que buscaban). Ya entregan las semillas a los agricultores, quienes las producirán para el mercado gourmet.