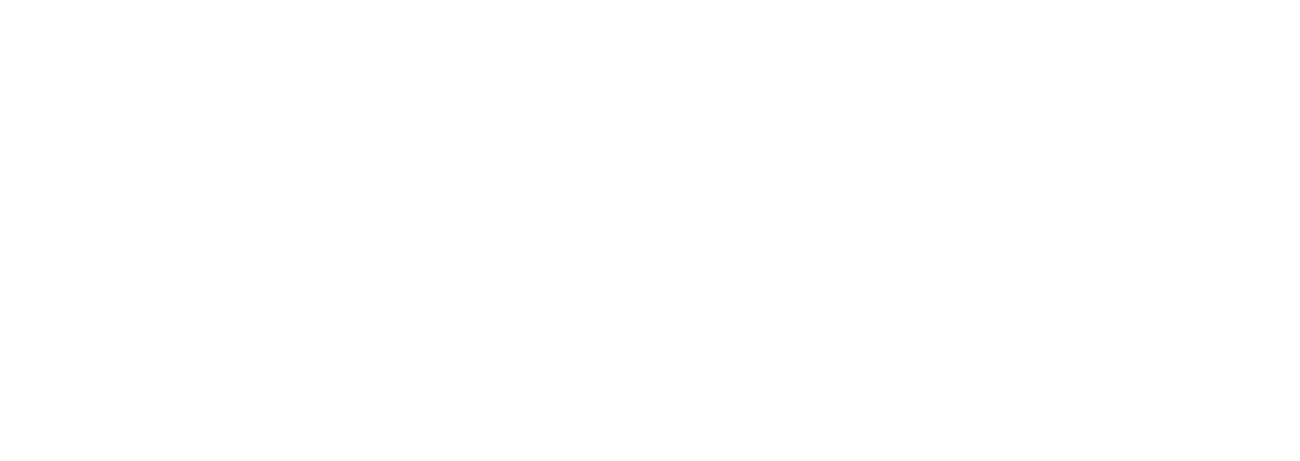|
| Las expositoras en el cierre del proyecto: María Antonieta Reyes, Eliana Belmonte, Gloria Rojas y Claudia Ortiz. |
El salón auditorio se impregnó de coloridas flores y plantas de las más variados tipos y formas, la totalidad desconocidas para el ciudadano común, no así para quienes habitan la precordillera y el altiplano de esta región. Magia de la ceremonia con que se dio término al proyecto multidisciplinario “Bases exploratorias para el manejo de especies nativas en un área de alta biodiversidad”, financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, y ejecutado en conjunto con investigadores de la Universidad de Tarapacá, UTA; la Universidad de Santiago, USACH; y el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago.
La cita fue en la Sala de Eventos de la Facultad de Ciencias de la UTA, una tarde calurosa de enero, donde junto a la directora del proyecto, María Antonieta Reyes, del INIA; expusieron las investigadoras participantes: profesora Eliana Belmonte, de la UTA; Claudia Ortiz, de la USACH; y Gloria Rojas, del Museo de Historia Natural. La presencia del seremi de Agricultura, Jorge Alache, fue destacada y agradecida por el panel de expositoras, quienes reconocieron el apoyo de instituciones como CONAF, que es fundamental cada vez que realizan estudios que involucran la flora nativa.
ZONA DE INVESTIGACIÓN
La directora del proyecto explicó que la investigación y estudio se centró en el sector precordillerano y sector pre puneño de la Región de Arica y Paricanota, que comprende las localidades de Socoroma, Chapiquiña, Murmuntani, Belén, Copaquilla, Ticnamar, Putre y Molinos(Valle de Lluta), área que se caracteriza por alto estrés hídrico en una época del año, y que –dijo- alberga una gran riqueza florística , la cual “a pesar de haberse usado ancestralmente por los pueblos indígenas, hay un cierto olvido o poca valoración de estos recursos genéticos vegetales y que pueden ser aprovechados”.
Destacó que el objetivo principal del proyecto es contribuir al conocimiento, valorización y el uso de los recursos fitogenéticos de la zona precordillerana de Arica y Parinacota, promoviendo el uso de las plantas nativas en jardines y huertos, que ancestralmente los pueblos andinos han usado con fines medicinales, culinarios y ornamentales.
Dijo que en esa zona las plantan han desarrollado estrategias específicas para sobrevivir a las condiciones de estrés hídrico, y lo que hicieron en esta investigación fue estudiar, explorar, prospectar la riqueza florística y, eventualmente, establecer o determinar cuáles son sus potencialidades para proyectarlas a futuro. Como la idea es aprovechar todo este germoplasma nativo (recurso genético de las especies vegetales silvestre) para el uso de las comunidades, “involucramos también a la comunidad en el uso de esta transferencia de conocimientos”, precisó.
Manifestó que los habitantes de la región utilicen estas plantas nativas en sus jardines y huertos tiene muchas ventajas, porque requieren menos cuidados pues están adaptadas al clima de la zona, requieren menos riego y menos mano de obra para mantenerlos. “De esa manera también estaremos contribuyendo a la identidad natural de la región. También al conservar y cultivar plantas nativas en jardines, se protege la fauna de la región, como por ejemplo, el picaflor de Arica, que se alimenta del néctar de muchas de estas flores nativas”, explicó.
Luego, la investigadora del Museo Nacional de Historia Natural, Gloria Rojas, dio a conocer el proceso que se realizó con las plantas y semillas, desde que se colectaron en terreno, hasta el trabajo en laboratorios en Santiago, con personal especializado, que clasificó y archivó en anaqueles del Herbario Nacional cada especie con sus características. También dio a conocer las principales características de las plantas que más abundan en la precordillera y el área prepuneña, como aroma, color de las flores y sus bondades medicinales, ornamentales y/o culinarias; además de los lugares en que se les encuentra: quebradas, bordes de cursos de agua o caminos, o en lo alto del cerro.

TRABAJO CON ESCOLARES
Por su parte la profesora e investigadora de la UTA, Eliana Belmonte, reseñó el apasionante trabajo que realizó durante varios meses con niños y profesores de cinco escuelas rurales, donde como una forma de incentivarlos en este proceso de investigación con las plantas de su entorno, culminó con una actividad que denominaron Ferias Escolares, iniciativa que presentó después en un Congreso en Zacatecas, México, y en el Congreso de la Sociedad Botánica en Talca.
Trabajó con los niños de las escuelas de Ticnamar, Belén Murmuntani, Socoroma, Molinos (Valle de Lluta), y el pueblo de Mallku (Copaquilla).
Dijo que el objetivo era que los niños conocieran la flora nativa, distinguiendo las especies más relevantes. Un trabajo en terreno que abarcó muchos días, en el que los escolares y sus profesores se involucraron realizando en algunos casos un “sendero interpretativo botánico” y en otros trabajando directamente en terreno y herborizando después, para culminar en el aula identificando las partes reproductivas masculinas y femeninas de la flor y las partes vegetativas de la planta.
Para la bióloga un trabajo fascinante, por el interés que muestran estos niños por conocer su vegetación, proceso que se facilita al interactuar con sus padres y familias que usan muchas de esas plantas para cuidar su salud o preparar alimentos.
 |
 |
FITORREMEDIACIÓN Y ANTIOXIDANTES
Finalmente Claudia Ortiz, de la Universidad de Santiago, se refirió al trabajo que realizó exclusivamente en laboratorio estudiando estas plantas y flores, para determinar sus capacidades antioxidantes y antimicrobianas, por una parte, y como elemento de fitorremediación por otra. El término, fitorremediación, hace referencia una serie de tecnologías que se basan en el uso de plantas para limpiar o restaurar ambientes contaminados, como aguas, suelos, e incluso aire.
Sobre la importancia de encontrar capacidades antioxidantes y antimicrobianas en las plantas, dijo que esa es una tarea en la que hoy están involucrados muchos institutos a nivel mundial. A su vez, hizo referencia a que la OMS estima que el 80% de los habitantes de los países en vías de desarrollo dependen de las plantas medicinales para satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud; los países tercermundistas poseen los primeros lugares en estos programas de estudios para garantizar la obtención de preparados asequibles a toda la población.
Al respecto, dijo que los resultados obtenidos, tanto para ensayos de actividad antioxidante como para actividad antimicrobiana, las especies interesante de seguir evaluando son Krameria lappacea y Tagetes multiflora. Paralelamente, se puede pensar en uso de las especies a través de infusiones (como antioxidantes naturales) o como extractos para aplicaciones tópicas en ungüentos o emulsiones (capacidad antimicrobiana).
Sobre la capacidad de fitorremediación, dijo que Bomarea dulcis es la especie más interesante en el caso de alto contenido de fierro. Sin embargo, se requiere de ensayos adicionales a escala piloto en terreno para evaluar la capacidad real de las especies con potencial uso en fitorremediación.