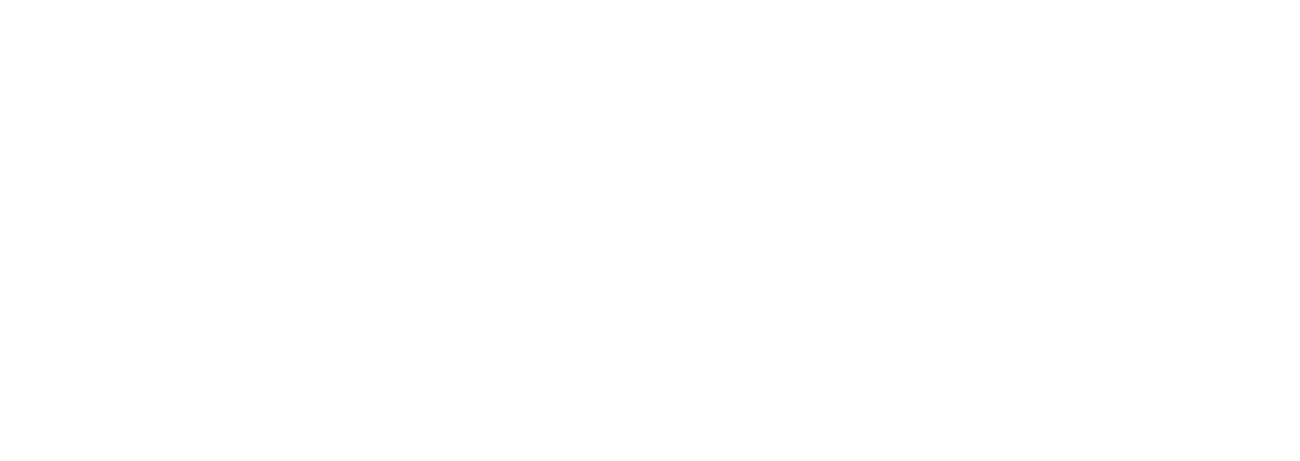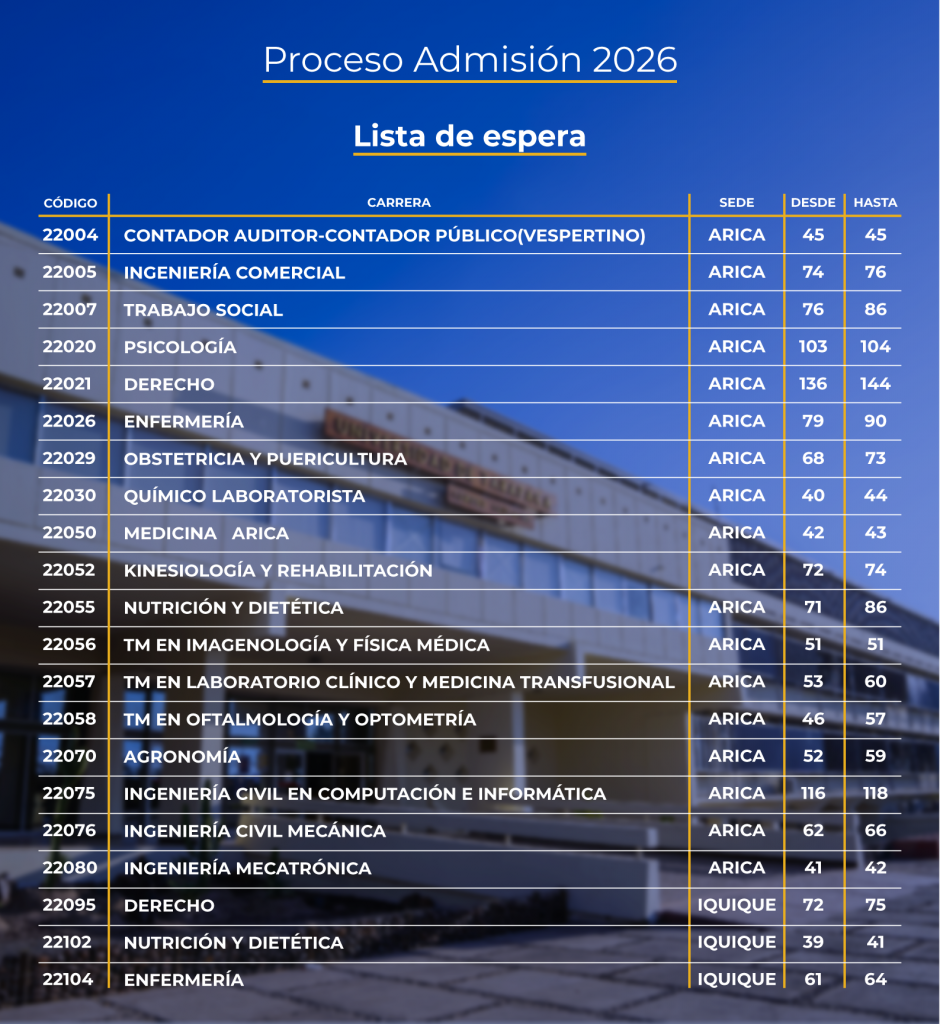Cuando se habla de los salares del norte de Chile, especialmente del impacto del litio en los últimos años, rara vez se considera la dimensión geopolítica que implica su desarrollo, así como sus consecuencias en los territorios y las ecologías que los sostienen.
Soy bióloga marina y me doctoré en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Chile. Desde entonces me he dedicado principalmente al estudio de sistemas acuáticos continentales. Cuando me trasladé al norte, trabajé en la Universidad Católica del Norte y allí comencé a enfocarme por completo en sistemas acuáticos de zonas áridas: lagunas, salares, bofedales y humedales del desierto y del altiplano andino.
Hoy, desde la Universidad de Tarapacá, en Arica, sigo en este trabajo en el que se produce una sinergia fascinante: todas las formas de vida asociadas a estos ecosistemas están profundamente adaptadas a ellos. No es solo decir “es un sistema extremo habitado por extremófilos”. Para quienes viven allí —humanos y no humanos— no son ambientes extremos, sino su hábitat natural, el que les proporciona los elementos indispensables para su buen desempeño.

Estas poblaciones han desarrollado adaptaciones que van desde la fisiología, morfología y el comportamiento, hasta las formas de asentamiento y las estructuras sociales. Desde afuera, uno podría pensar: “¡Qué extremo vivir así!”. Pero esa mirada suele ser antropocéntrica, urbana e incluso centralista, folklorizando a las comunidades indígenas y despolitizándolas. No son solo personas “haciendo rituales”: son comunidades con derechos, con proyectos de futuro y con la aspiración legítima de decidir su propio destino.
Todo esto se enlaza de manera natural con la geopolítica del litio. Estamos ante una situación que podría volverse crítica. Los cuerpos de agua del desierto son únicos, frágiles y de una riqueza mineral, biológica y cultural invaluable. Sin embargo, el auge de la electromovilidad y de las llamadas “energías limpias” no está libre de impactos. Los costos, como tantas veces en la historia, suelen recaer en las poblaciones más vulnerables del llamado “tercer mundo”, mientras los beneficios se concentran en los países industrializados del norte global.
Los principales beneficiarios del litio no son Chile ni las comunidades indígenas del desierto de Atacama o del altiplano andino. Por eso advierto: esta es una amenaza real para cuerpos de agua muy específicos, ubicados en el llamado “Triángulo del Litio”, que abarca salares de altura de Perú, Bolivia y Chile. Son ecosistemas poco estudiados, habitualmente sin líneas base suficientes para diseñar planes de protección, aunque algunos estén reconocidos como humedales de importancia internacional bajo la figura Ramsar. En Chile, casi la mitad de los sitios Ramsar corresponden a salares de altura.
Es común escuchar, de boca de los afectados que, ante la inminente explotación del Salar de Atacama, hay que garantizar la protección de los salares de altura. Atacama se ubica a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, pero salares como Tara, Pujsa, Ascotán, Carcote o Quisquiro-Loyoques superan los 4.000. Protegerlos es urgente para conservar intacta al menos una parte de este patrimonio natural.
Desde la mirada centralista, el desierto suele percibirse como vacío, como un espacio sin relevancia y, peor aún, como tierra de nadie. Esa visión facilita que cualquiera intervenga porque “es un terreno olvidado”. Pero el desierto posee una riqueza cultural, histórica, patrimonial y ecológica que no ha sido suficientemente valorada. Cuando surgen intereses extractivos a gran escala, incluso respaldados por el Estado, se abre la posibilidad de incorporarlo al discurso del desarrollo futuro del país… Aunque no siempre desde el respeto por sus habitantes.
La falta de consulta indígena es un ejemplo de ello. Estos territorios han sido habitados por miles de años, mucho antes de que existiera el Estado chileno. Su desarrollo histórico ocurrió sin su participación, y hoy, con el interés económico, se repiten patrones ya vividos con el cobre, el salitre o el carbón.

Otro error frecuente es pensar los salares de forma aislada. Si un salar está protegido —por ejemplo, Tara, que es sitio Ramsar y parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas— pero los colindantes no, la protección pierde sentido. Todos están conectados por recargas subterráneas: si se explota uno, se afectan los demás. Lo mismo ocurre entre salares de altura y los de precordillera. La minería del litio, a diferencia de la del cobre, es una minería de salmuera —o “minería del agua”— que extrae el recurso directamente del agua y, en un proceso aún rudimentario, pierde enormes volúmenes.
Es irónico que esto ocurra en un momento de crisis hídrica global: sacrificamos agua continental para obtener un mineral. Y las externalidades no se limitan al agua: están la alteración del territorio, la relación con las comunidades, el transporte del material y sus impactos. Miles de camiones de gran tonelaje levantan polvo que daña bofedales y humedales cercanos. En Arica ya lo vemos con la minería del boro en el Salar de Surire y sus bofedales contiguos.
El problema se extiende hasta los puertos. En enero, trabajando en Mejillones para el proyecto Lioness, constatamos cómo las ampliaciones y adaptaciones portuarias para movilizar grandes volúmenes de mineral generan impactos propios. Esta bahía, históricamente considerada zona de sacrificio, está sobrecargada.

Como bióloga marina, me duele verla: antes tuvo pesca artesanal que sostenía comunidades enteras; hoy, eso prácticamente desapareció. En nuestras muestras detectamos agua al menos dos grados más cálida, espuma y contaminación visible, además de contaminantes químicos persistentes no perceptible a simple vista, pero que generan daño crónico, acumulado en los sedimentos.
La infraestructura es otro factor crítico. La Dra. Diana Comte, investigadora de Lioness, geofísica de la Universidad de Chile, estudia cómo el paso constante de camiones y maquinaria pesada genera microsismos que afectan edificaciones patrimoniales, caminos e infraestructura. Son daños para la comunidad que la industria muchas veces no reconoce.
Hablar desde la experiencia personal como investigadora no es fácil. Hacemos una ciencia a “pulso”, con gran sacrificio y convicción. Estar inmersa en la zona desértica, en el norte y el altiplano, me permite una visión más completa y relaciones más sólidas para investigar. Creo que es fundamental hacer ciencia desde las zonas áridas para las zonas áridas, compartiendo las mismas carencias que la población: falta de servicios, conectividad y recursos básicos. Es la única manera de conectar de verdad con la realidad que estudiamos.
Estos modos de habitar el territorio, aunque no siempre reconocidos, son esenciales para entender los ecosistemas. Y es imposible pensar en ellos sin la presencia humana como parte inseparable.

Fuente: https://desafiaciencia.cl/column/explotacion-litio-el-costo-oculto-chile/