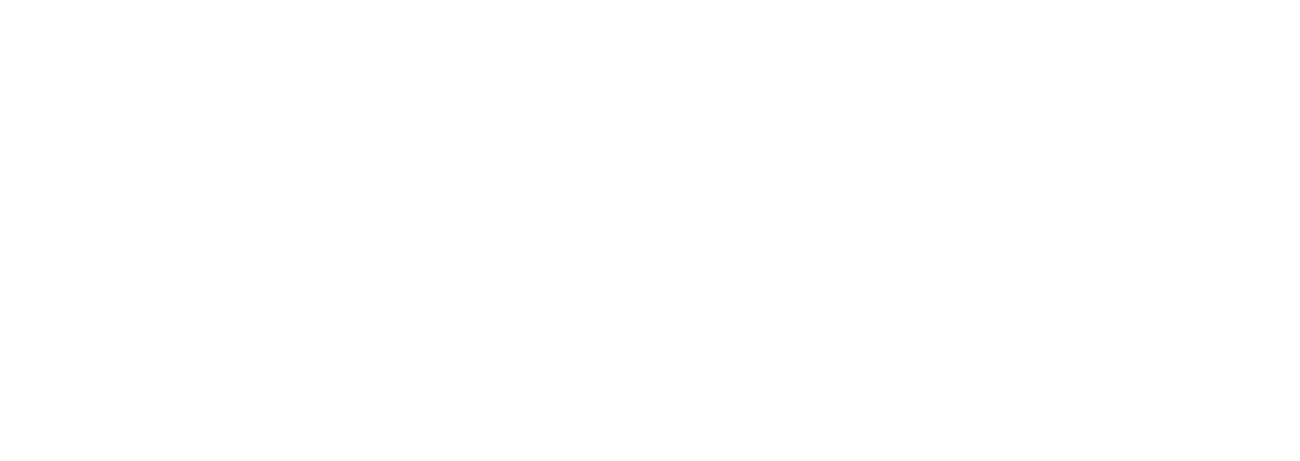Una de cada tres personas que hacen investigación en Chile, es mujer. Esa es la principal cifra que revela la Tercera Radiografía de Género presentada este año por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia).
Lentamente, las mujeres investigadoras están aumentando y están trabajando en la academia y en la investigación. La brecha está mejorando pero todavía falta.
Para promover la igualdad de género equidad en el mundo de la investigación y aumentar la presencia de mujeres en carreras relacionadas con las ciencias y la generación de conocimientos, desde el MinCiencia lanzamos una campaña comunicacional para destacar investigadoras que hoy están haciendo ciencia a lo largo del país y desde distintas áreas.

¿Siempre quisiste ser tecnóloga médica?
“Soy tecnóloga médica de laboratorio clínico, hematología y banco de sangre. Siempre fui curiosa. Muy muy curiosa, desde muy chica. Siempre preguntaba por qué a todos. Mi papá, con mucha paciencia y muy culto, siempre sabía. Hasta ahora. Todavía hay cosas que él resuelve y me contesta. Creo que esa curiosidad fue fomentada por mis padres. Hoy veo a niños que preguntan mucho y no siempre se les responde”.
Macarena incluso recuerda el momento exacto en que supo de la existencia del ADN, su principal materia de estudio en la actualidad. “Cuando tenía como ocho años, me pidieron unas tareas en el colegio. Era sábado, nunca se me olvida. Mis papás son del área de la salud. Yo tomé un libro en el que debía buscar información y empecé a leer sobre las mitocondrias y que había dentro ADN. Y ahí me enganché con eso. Empecé a leer más y me gustó”, cuenta.
Toda su vida ha transcurrido en Arica, desde el jardín hasta la enseñanza media . “Los primeros seis años lo hice en la escuela Junior College y la otra mitad, de séptimo a cuarto medio, en el Colegio Andino”. De esta época escolar reconoce que fue clave una iniciativa que gestaron sus padres junto a un grupo de amigos también con hijas e hijos en etapa escolar. “Mis papás no estaban muy de acuerdo con los sistemas de educación que había en ese momento. Entonces con un grupo de otros papás se organizaron y crearon un jardín infantil y los hijos asistíamos ahí. Después, según íbamos creciendo, hicieron el Colegio Andino. Teníamos más horas de educación física, más horas de inglés, teníamos que leer 20 minutos en las primeras horas del día. Los profesores enseñaban lógica matemática, no era solo repetir y copiar fórmulas”, recuerda.
Esos mismos procesos de aprendizaje intenta repetirlos con sus alumnos en la Universidad de Tarapacá. “Trato de ayudarlos desde lo que sé. Porque claro, yo soy tecnóloga, no he hecho nada con pedagogía, pero trato de buscar formas de evaluar que sean correctas”.
Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, Macarena postuló y quedó en Ingeniería en Biotecnología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Se fue a Santiago pero no se acostumbró a la ciudad y decidió volver. “Yo soy de Arica, nacida y criada en Arica. Me gustó la carrera, pero nunca me adapté en Santiago. Cuando volví, entré a Tecnología Médica de la Universidad de Tarapacá, que es la misma universidad donde trabajo. Era como lo más parecido y había trabajo, tenían laboratorio y eso era importante porque siempre me gustó la investigación y esta carrera sería el camino para llegar a hacer investigación”, declara.
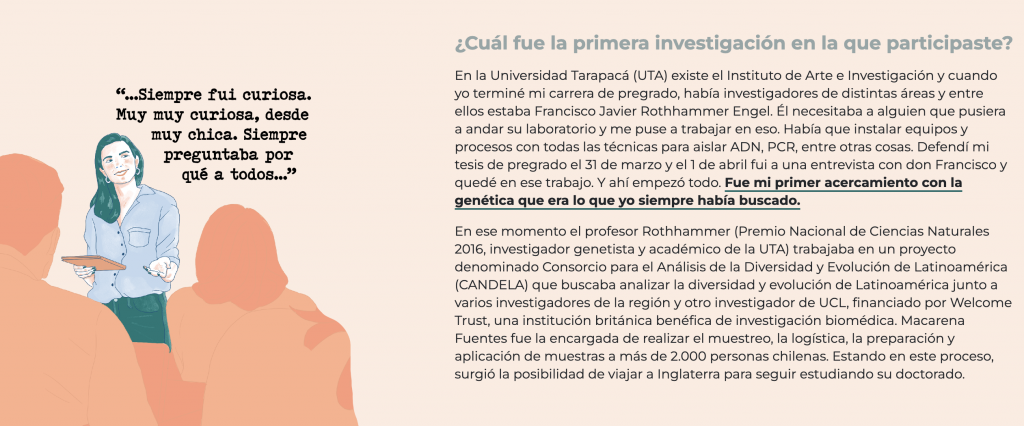
¿Qué destacarías del doctorado y la investigación que pudiste realizar?
“Terminando el 2014 me fui a Londres y en enero de 2015 comencé el doctorado. Y ahí estuve hasta 2019. Eso fue para mi la expansión máxima. Yo siempre he dicho que para mí hay un antes y un después del doctorado, porque no es solo una experiencia académica, en el sentido de que se aprende muchísimo, que trabajas en un grupo donde se hace investigación de buen nivel y por lo mismo, adquieres muchas habilidades, sino que también me di cuenta de que no se trata solo de una investigación sino de una forma de vida, porque lo que haces te apasiona tanto que en tu vida vas tomando decisiones que son en favor de esta carrera. Es como decir, ya no trabajo solo para vivir, para ganar dinero, sino que siempre estás pensando en tu carrera más que como un trabajo, le tomas cariño y vives para ella”.

¿Es como la curiosidad de los niños que siempre quieren saber más?
“Es como el goce del saber. Y la mayoría de las niñas y niños lo tienen. Facundo, mi hijo, tiene tres años y es también curioso. De alguna manera trato de no apagarlo, intento enseñarle cosas pero siempre incorporando el juego para que aprender no se vuelva aburrido. Trato que no se pierda esa chispa en él. Yo tuve la suerte de que en mi entorno, mi familia potenciaba la curiosidad: yo preguntaba y me conversaban o me daban la oportunidad de buscar o me apoyaban si veían que era buena en algo.”
Un ejemplo del potenciamiento de esas habilidades está en su gusto por el piano. “Empecé a tocar piano a los cuatro años. En ese tiempo, mi papá compró un piano porque él quería aprender. Mi mamá sabía solo una canción y yo la escuchaba tanto que me la aprendí de memoria y un día la toqué. Ellos se dieron cuenta que tenía habilidad y la potenciaron, buscaron un profesor para mí. Sé que soy una afortunada, porque no todos los niños tienen esa opción, por eso creo que debieran haber formas que permitieran que la mayoría de los niños tuvieran acceso a este tipo de cosas”.
En su afán por descubrir, dedicó parte de su tiempo también al buceo. Respecto del rol musical, declara que hoy éste está en manos de su esposo quien en casa toca más piano que ella. Cuando puede, también busca un lugar donde nadar, deporte que siempre tiene espacio cuando está en Arica.
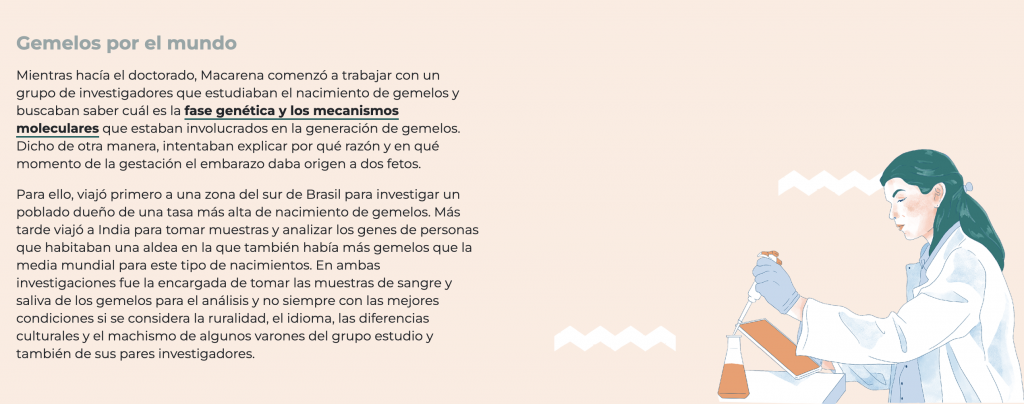
Hoy está de vuelta en Londres para continuar con su postdoctorado que seguirá la misma línea de investigación en gemelos pero más avanzada. Ya no se trata solo de conseguir muestras y caracterizarlas sino estudiar las zonas específicas del genoma que ya están identificadas y que se sabe están relacionadas con la formación de más de un feto.
En la UTA, es profesora asistente y durante la pandemia de Covid-19 participó activamente en el desarrollo de la vigilancia genómica de patógenos en su región, trabajo que permitió la creación del Centro de Genética y Genómica Uasara, del que es directora.