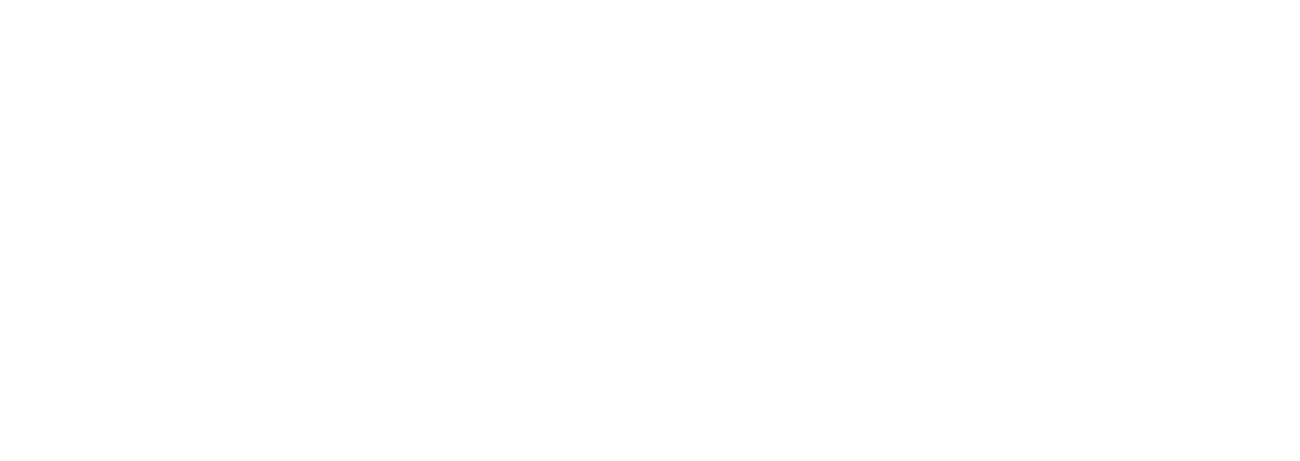Su mundo son los vertebrados terrestres -anfibios, reptiles, aves y mamíferos- que ahora rastrea y analiza en la Región de Arica y Parinacota, aunque su territorio de investigación es todo el norte de Chile. Hablamos del biólogo, doctor Pablo Valladares Faúndez, desde niño amante de los animales, cuyos estudios de Licenciatura en Biología los realizó en la Universidad Austral, en Valdivia.
Su mundo son los vertebrados terrestres -anfibios, reptiles, aves y mamíferos- que ahora rastrea y analiza en la Región de Arica y Parinacota, aunque su territorio de investigación es todo el norte de Chile. Hablamos del biólogo, doctor Pablo Valladares Faúndez, desde niño amante de los animales, cuyos estudios de Licenciatura en Biología los realizó en la Universidad Austral, en Valdivia.
Sobre su campo de investigación afirma que “aquí hay mucho que descubrir, porque se conoce mucho de los animales grandes, que son más visibles: guanaco, vicuña, vizcacha, taruca, puma, etc., pero muy poco o casi nada de la pequeña fauna, como lagartos, murciélagos y anfibios”.
Cuenta que en Valdivia conoció muchos profesores de distintas disciplinas, pero su preferencia siempre fue los de zoología. Su tesis pregrado la hizo en Santiago, en la Universidad de Chile, con el Dr. Ángel Spotorno, una eminencia en la investigación de roedores, quien al terminar su Licenciatura en Biología, le ofreció entrar al programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde hizo su tesis con el Dr. Rodrigo Vásquez, sobre conducta animal y evolución. Con su postgrado en mano se fue a trabajar a la Universidad de Atacama, donde estuvo tres años en el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama (CRIDESAT), hasta que se abrió un concurso público en la Universidad de Tarapacá, al que postuló y aquí está desde febrero de 2012.
Aquí trabaja en el ámbito académico, haciendo clases de Genética, Biología Molecular y Evolución, además de investigación científica. “Mi línea de trabajo es analizar los hotspots o puntos calientes de biodiversidad de vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) en ecosistemas áridos, es decir, vertebrados del desierto y altiplano. Me interesa fundamentalmente qué especies hay y saber cómo están adaptados”. También ha tenido una amplia participación en Extensión, dando charlas en colegios, en la Universidad Jorge Basadre de Tacna, Universidad de Chile, en la misma Universidad de Tarapacá y colabora bastante con colegas extranjeros, particularmente argentinos, con quienes estudia los reptiles.
Murciélagos en la mira
¿Cuál ha sido su experiencia con los vertebrados de esta zona?
 -Desde hace algunos años me di cuenta que el nivel de conocimiento que hay de los vertebrados del norte de Chile es muy pobre, muy básico. Tan así que hemos descubierto nuevas especies, dos de lagartos y una de roedor. En este momento estamos describiendo otras nuevas especies de reptiles y cada vez que salimos a terreno encontramos algo raro, extendemos rangos de distribución, vemos especies raras, etc.
-Desde hace algunos años me di cuenta que el nivel de conocimiento que hay de los vertebrados del norte de Chile es muy pobre, muy básico. Tan así que hemos descubierto nuevas especies, dos de lagartos y una de roedor. En este momento estamos describiendo otras nuevas especies de reptiles y cada vez que salimos a terreno encontramos algo raro, extendemos rangos de distribución, vemos especies raras, etc.
Cuando uno analiza la información científica de los vertebrados del norte de Chile, se da cuenta que existen grandes vacíos de conocimiento, hay muy poca información de reproducción en las distintas especies, de algunas no se conoce absolutamente nada, por ejemplo, en los murciélagos. De los murciélagos del norte de Chile hay un estudio científico que se publicó en 1903, por Bernardo Quijada, el único trabajo que se ha realizado para la Región de Atacama, y en nuestra región un estudio de José Luis Galáz en 1999 y nada más. Por lo tanto estamos con un grupo de estudiantes focalizados a estudiar los murciélagos de la región. Queremos saber su reproducción, su ecología, la taxonomía, qué especies hay, dónde están, etc.
¿Y dónde están?
-Eso es lo que estamos investigando. Está muy interesante. Tenemos dos puntos de muestreo. Hemos estado observando murciélagos en el humedal del Lluta. Nos ha impresionado la enorme cantidad de murciélagos que ahí hay. Generalmente la gente cree que hay que cuidar el humedal del Lluta sólo por las aves, pero ese humedal es la base de una comunidad biológica muy grande e importante, el humedal no es solamente aves. Y de la comunidad de murciélagos que ahí existe ni siquiera sabemos a qué especie corresponde. También hemos observado murciélagos en las cuevas de Anzota, creemos que es el piuchén o vampiro.
-Del murciélago vampiro acá en Chile se sabe muy poco. Está desde México al sur. En los otros países se ha hecho muy buena investigación, se conoce la incidencia de la rabia en estas especies, su distribución, abundancia, genética, reproducción, fisiología, pero en Chile no se sabe nada. De hecho, en Chile no existe ningún especialista en murciélagos, no hay nadie que se dedique a estudiar a este grupo de mamíferos. Por eso yo estoy abocado a incentivar a mis estudiantes para que se interesen por este grupo, para que ellos, más adelante puedan formarse y sean los primeros quiroptólogos del país.
¿Qué otras especies de la región le han llamado la atención?
-En el año 2004 describí en los tilansiales de Poconchile una nueva especie, Liolaemus poconchilensis, que corresponde a un lagarto de tamaño pequeño, delgado, el macho es muy bonito porque tiene escamas de color azul y rojo, con fondo gris; la hembra es café con puntitos negros. Es una especie que vive muy restringida a los tilansiales, que son una formación vegetacional propia de las dunas; y lamentablemente en los lugares donde habita se está haciendo una serie de intervenciones ambientales. Eso nos demuestra que en realidad la biodiversidad de nuestra región y de los ecosistemas áridos es muy desconocida.
-En el norte de Chile hay muchas especies de lagartos, tanto a nivel de la costa, como del desierto, los valles y en el altiplano. Se están describiendo especies todos los años, nosotros estamos describiendo una nueva especie para la localidad de Putre, estamos viendo qué nombre le vamos a colocar. En el estudio de los reptiles yo colaboro con colegas argentinos, particularmente con el Dr. Cristian Abdala de la Universidad de Tucumán; en el tema de los anfibios colaboro con otro colega argentino, Sebastián Barrionuevo, del Museo de Historia Natural de Buenos Aires. Los murciélagos los estudiaremos con el profesor Giovanni Aragón, de la Universidad Jorge Basadre de Tacna, Perú, y en roedores trabajo con los profesores Ángel Spotorno (U. de Chile), Carlos Zuleta (U. de la Serena) y Rodrigo Vásquez (U. de Chile), además de un buen grupo de estudiantes. Hoy en día, para trabajar en ciencia es fundamental colaborar con colegas, ya es imposible trabajar aislado.
Roedores desconocidos
-Acá hay varias especies de roedores -alrededor de 19-, de algunas no se tiene certeza científica de que realmente existan en la región. Por ejemplo, se han mencionado especies como Neotomys ebriosus o Galenomys garleppi, que se ha mencionado para la fauna chilena (son roedores típicos del Perú), pero cuando uno revisa la información científica y las colecciones taxonómicas chilenas, no hay registro en ninguna parte de que estos roedores hayan sido colectados en Chile.
-De lo que tenemos mayor certeza es de especies de mayor tamaño, como guanaco, vicuña, vizcacha, taruca, puma, de esos tenemos más antecedentes porque generalmente los biólogos tienden a observar los animales que son más visibles, más grandes. Pero la fauna pequeña aún está por descubrirse.
Agrega que además de los grupos antes mencionados, le interesa mucho conocer sobre las culebras, que tampoco se tiene mucha certeza sobre cuáles especies hay en esta región. En el caso de los anfibios le interesan los del género Telmatobius, anfibios que viven muy ligados a los cursos de agua y son indicadores de contaminación. Cuando se contaminan las aguas en los cursos de ríos, estos anfibios son los primeros en desaparecer.
Como ejemplo cita que en la localidad de Zapahuira, se describió el Telmatobius zapahuirensis en el año 1982, y en Murmuntani el Telmatobius pefauri en 1979. “Sin embargo, después de haber visitado en reiteradas oportunidades ambas zonas, no los hemos podido encontrar. No sabemos si estas dos especies están extintas en condiciones naturales”.
¿Los estudiantes se interesan por este tipo de investigaciones?
-Están absolutamente motivados, tengo un alumno que acaba de terminar su tesis con dieta de águila; otra alumna está terminando su tesis evaluando el estado de conservación de los anfibios de la región; otra tesista trabaja con rapaces de la región. También tengo una alumna que va a trabajar la taxonomía de un grupo de roedores bastante complejo, como el género Phyllotis, (roedores de tamaño mediano, de orejas muy grandes y nocturnos), tampoco se tiene certeza de cuáles especies de ese género hay acá en la región, pues hay información muy contradictoria. Otra alumna está identificando los hotspots de Biodiversidad de Vertebrados de la región, y la posible incidencia de la minería en ella.
-También hay estudiantes de otras carreras que se están sumando, no solamente de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, que es la carrera que yo dirijo, sino que también de Ingeniería en Química Ambiental. O sea, los jóvenes están muy interesados en estudiar la biodiversidad, se dan cuenta que la falta de información es gigantesca y todo lo que ellos hagan va a ser una contribución a la comunidad científica.
¿Se podría decir que en esta región tienes un gran laboratorio natural?
-Sí. Es un laboratorio gigantesco y está casi inexplorado.
-Si vamos al altiplano y estamos un mes recorriéndolo de seguro que vamos a encontrar cosas rarísimas, seguro que vamos a encontrar especies que no estaban registradas para la región, de seguro que vamos a encontrar especies nuevas, vamos a entender cómo funcionan las comunidades biológicas del altiplano. Todo el norte de Chile es un laboratorio abierto.
-La ventaja de mi línea de investigación es que no requiere de grandes recursos para poder avanzar. Sin embargo, necesitamos recursos e infraestructura para conocer, por ejemplo, aspectos genéticos de las especies ya que así podemos entender sus procesos evolutivos. También se necesitan recursos para salir mucho a terreno, también recursos para los estudiantes, sin ellos no puedo hacer mucho; ellos requieren ropa térmica, linternas, implementos de seguridad, ahí los recursos son importantes.
-He tenido la suerte de contar con el apoyo de la UTA, tengo adjudicado un proyecto UTA Mayor, también he recibido el apoyo de algunas empresas, que se han interesado en levantar información de biodiversidad. En ese sentido no he tenido mayores problemas, por ahora.
¿Qué es lo más raro o novedoso que has encontrado en el norte?
-Este año publicamos una nueva especie de roedor en el desierto de Atacama, con un grupo de colegas. Esta investigación fue encabezada por el profesor Ángel Spotorno, de la Universidad de Chile. Yo mientras recorría el desierto entre Copiapó y Caldera, encontré por casualidad un ratón, muy pequeño, probablemente sea el más pequeño de Chile en estos momentos, se parece a los gerbos que venden en las tiendas de mascota. Esto fue el 2011, cuando había decrecido el desierto florido y estaba lleno de roedores por todos lados. Entonces capturé algunos ejemplares y como no sabía a qué especie correspondían, le envié algunas fotos al Dr. Spotorno, entonces él me dijo correspondía a un roedor del género Eligmodontia, pero la cualidad de este género es que todas las especies viven el altiplano chileno, argentino, boliviano y peruano. Y se habían encontrado algunas especies hacia el lado argentino, cerca de San Juan, y ahora nosotros los encontramos casi en la costa del desierto de Atacama. Y eso fue súper interesante, el Dr. Spotorno hizo algunos análisis moleculares y llegó a la conclusión de que era una nueva especie. La describimos, y salió publicada en una revista de muy alto impacto que es Zootaxa.
-Lo otro novedoso también, y que estoy publicando, son nuevas colonias de chinchillas, que hemos descubierto en la región de Atacama. Son dos especies Chinchilla chinchilla y Chinchilla lanigera, y estas son probablemente las dos especies con mayores problemas de conservación en Chile. A principios del siglo XX se estimó que habían sido sacrificadas más de 20 millones de ejemplares y con ello prácticamente desaparecieron las chinchillas de Chile. Sucedió lo mismo en Perú, Bolivia y Argentina. En Argentina se tiene un registro que por el puerto de Buenos Aires pasaron más de 10 millones de pieles de chinchilla a Europa, por los puertos chilenos quizás el doble.
– La especie de chinchilla altiplánica se había dado por extinta, hasta que en 1998 el Dr. Spotorno la encuentra en una localidad que se llama El Laco, en la Región de Antofagasta. El año pasado, en la Región de Atacama encontré nuevas colonias, lo que publiqué en una revista científica argentina. Posteriormente la Sociedad Zoológica de Londres me pide más información porque esta especie era una de las cien con mayores problemas de conservación en el mundo (de hecho está entre las primeras 50). En general el problema de conservación de chinchillas parece ser más importante en el extranjero que en nuestro propio país. En el mundo la chinchilla es considerada un símbolo de la conservación, parecido a lo que sucede con el oso panda.