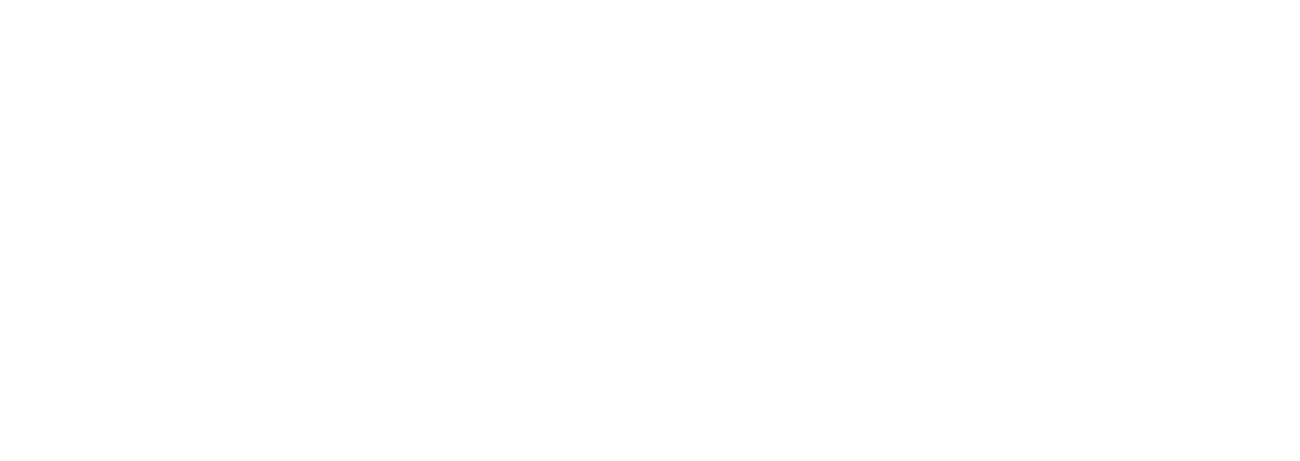Fueron los primeros habitantes de la costa del Desierto de Atacama, sedentarios, con una cosmovisión compleja, una tecnología simple y amplios conocimientos en anatomía, desarrollando la momificación artificial más antigua del mundo que supera en 2 mil años a la de los egipcios.
 |
 |
En una conferencia realizada en Santiago por la Fundación Imagen de Chile, el Dr. Bernardo Arriaza, del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, entregó detalles de sus investigaciones relativas a la Cultura Chinchorro, que hoy gracias a la campaña #YoFirmoChinchorro, entre otras iniciativas, postula a las momias de la zona a la categoría de Patrimonio de la Humanidad de Unesco. En la oportunidad fue acompañado por el director general de Extensión y Vinculación de la Universidad de Tarapacá y Jefe del Proyecto Plan de Gestión de Sitios Chinchorro, Sergio Medina.
Para el Dr. Arriaza “la Cultura Chinchorro y sus complejas momias son únicas en América y son representaciones artísticas de las tempranas poblaciones costeras del norte de Chile. Además, su inigualable preservación de momias, artefactos y el paisaje natural presentan una oportunidad única para crear parques arqueológicos y potenciar el turismo de intereses especiales. Uno de los aspectos significativos de Chinchorro y sus procesos de momificación es su extensión en el tiempo: son tres mil quinientos años de momificación ininterrumpida con cientos de generaciones reproduciendo esta práctica cultural y ritual”.
Desde 1917, año en que se realizaron los primeros descubrimientos, el interés mundial por conocer más sobre estos asentamientos ha ido en aumento, por lo que cada vez hay más libros, documentales y publicaciones especializadas sobre este pueblo, que si bien es un valioso patrimonio para los investigadores, resulta aún poco conocido a nivel nacional e internacional.
La directora ejecutiva de Imagen de Chile, Myriam Gómez, destacó que “la diversidad y riqueza de nuestra geografía, abre múltiples posibilidades en términos científicos y turísticos, contribuyendo a posicionarnos a nivel internacional. De hecho, de acuerdo al Nation Brands Index, estudio que anualmente mide la imagen de 50 naciones, uno de los atributos que se nos reconoce es contar con una rica herencia cultural”. A la vez, relevó que las momias Chinchorro estén siendo cubiertas por medios de referencia como National Geographic y The Huffington Post, a la vez que reforzó la importancia de seguir promoviendo estos aspectos, “por medio de un trabajo intersectorial, que congregue esfuerzos del sector público y privado”.
El gran aporte de los habitantes de Chinchorro es la complejidad para transformar un cuerpo sin vida en una verdadera obra de arte. La recolección de elementos y la delicadeza con que estos pescadores preparaban los cuerpos permitieron el desarrollo de distintas técnicas de momificación, que el investigador Arriaza ha clasificado en Momias Negras (5.000-3.000 a. C.), Momias Rojas (2.500-2.000 a. C.) y las Momias con Vendajes (2.000 a. C.).
En el caso de las más antiguas, el primer paso era remover la piel y los músculos, hasta dejar sólo el esqueleto, y fortificarlo con maderas y fibra vegetal. Luego se incluía una capa de arcilla para otorgar forma al cuerpo, junto con ojos y boca. La cabeza era adornada con una máscara facial y una peluca de pelo humano negro y corto.
Respecto de las rojas, se realizaban incisiones en el estómago, hombro, ingle y tobillos; luego se extraían los órganos y musculatura, secaban las cavidades, introducían maderos longitudinales para reforzar el cuerpo y rellenaban las cavidades con tierra, plumas y arcillas. Posteriormente repletaban la cabeza y la adornaban con una peluca larga y negra que era sujetada con un casquete de óxido de manganeso. Mientras que los ojos, boca y nariz eran delineados como si tuvieran vida.
Las vendadas eran una variación del estilo anterior, que radicó en que los preparadores fúnebres disponían la piel en forma de vendajes. Otra diferencia fue la utilización de embarrilados de fibra vegetal en todo el cuerpo.