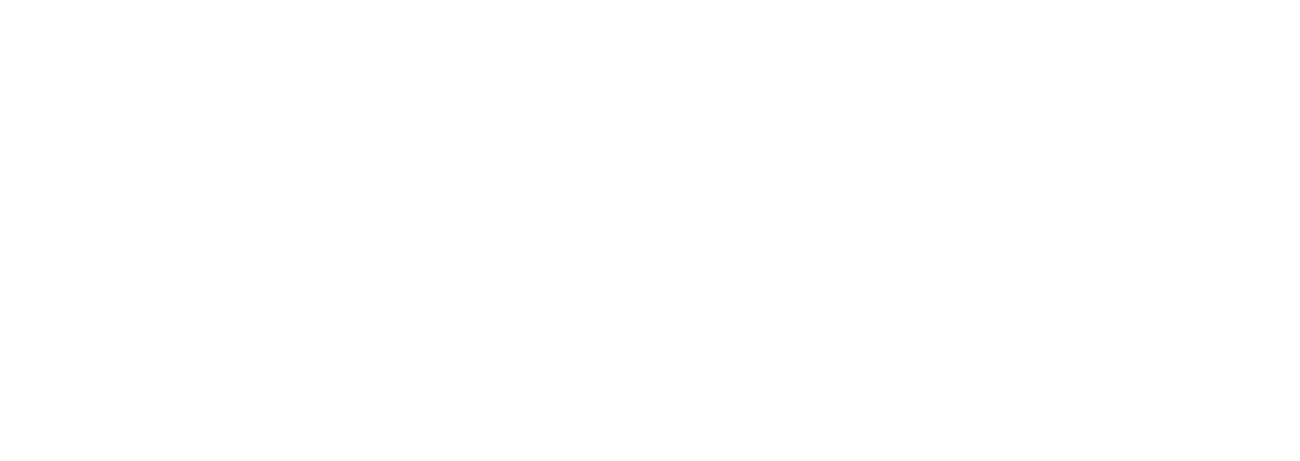Un homenaje a las mujeres y obreros de la pampa se realizó el pasado lunes 19, en el Aula Magna de la Universidad de Tarapacá ante un público que repletó la sala, con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ocurrida el 21 de diciembre de 1907.
 |
 |
Este acto fue organizado por el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la UTA y tuvo como invitado principal al Premio Nacional de Historia 2016, el Dr. Julio Pinto Vallejos, quien ofreció una conferencia que tituló “Luces y sombras del ciclo salitrero”, al término de la cual recibió un obsequio por parte del rector de la UTA, Dr. Arturo Flores Franulic.
Previo a la conferencia, se presentó el conjunto Intin Wawanakapa, con un cuadro escénico-musical de los fantasmas que pululan por las noches en las salitreras abandonadas y que recuerdan la vida en esos centros mineros.
 |
Luego la escritora ariqueña Silvia Córdova Hernández, hija de un sobreviviente de la matanza de la Escuela Santa María, entregó su testimonio de ese hecho y las persecuciones que vivió su padre, Ladislao Córdova Retamal, un referente histórico de la lucha obrera en las salitreras junto a Elías Lafferte, Víctor Cruz y Luis Emilio Recabarren.
A continuación intervino José Morales Salazar, del grupo literario Rapsodias Fundacionales, quien leyó el poema “Las Salitreras Murieron”.
La cita concluyó en el Aula Magna con la interpretación de fragmentos de la Cantata Santa María, por parte del grupo La Vieja Savia, y un cóctel pampino en los jardines del campus Velásquez.
El académico, Dr. Alberto Díaz Araya, quien tuvo a su cargo la organización y conducción del acto, dijo que el propósito de esta actividad es dar a conocer la memoria y la información de lo acontecido en la época salitrera a las nuevas generaciones, lo cual es un compromiso ineludible del departamento.
CONFERENCIA
 |
En su conferencia, el académico de la Universidad de Santiago, Dr. Julio Pinto Vallejos, señaló que la historia del salitre es una historia de luces y de sombras, de la que se conocen más las sombras que las luces.
Como ejemplo de las sombras, citó las formas en que se trabajaba en las oficinas salitreras. Jornadas de sol a sol, bajo un sol infernal en el día para pasar a un frío glacial en la noche. El peligro de las cargas de dinamita que explotaban antes de lo debido y que mutilaban o mataban a los obreros. Las máquinas que funcionaban día y noche sin protección y que provocaban numerosos accidentes laborales.
Un trabajo, agregó, que además era muy incierto, porque las salitreras pasaban ciclos de bonanza, pero también de crisis y recesión. Y en la pampa, cuando se perdía el trabajo, porque no había ningún tipo de protección contra el desempleo, no había como sobrevivir.
Así, ocurría que muchos trabajadores que llevaban laborando años de sol a sol, de un día para otro se encontraban sin medios de subsistencia, obligados de dejar sus oficinas, donde también estaban sus casas, acogerse a la caridad del estado o la caridad pública, en los albergues y muchas veces teniendo que regresar a sus lugares de origen, sin haber realizados los sueños que los habían llevados hasta la pampa.
“Era un trabajo lleno de sombras”, reafirmó. “Sombras también en las condiciones de vida”. En los campamentos, en los ranchos de calamina, que en el día eran un horno y en la noche un refrigerador, en una o dos piezas se hacinaban familias completas. Muchas de ellas incluso viviendo con animales domésticos que criaban para mejorar su alimentación. En condiciones insalubres. Donde arreciaban las epidemias, TBC, viruela, todo tipo de enfermedades gástricas.
Además, dijo que también había muchas sombras en el trato que recibían los trabajadores de parte de sus patrones. En la falta absoluta de garantías y reconocimiento en el trabajo. La dependencia de salarios muchas veces injustos que se fijaban al arbitrio del patrón.
Sostuvo luego, que frente a la rabia cuando se protestaba por estas injusticias la respuesta que se les daba era el despido, las listas negras, la persecución y muchas veces el castigo físico. Había oficinas que tenias cepos, tenían calabozos donde se encerraba a los más desobedientes. Y cuando la protesta era más masiva, como ocurrió el 21 de diciembre de 1907, la matanza también era masiva. La masacre de la Escuela Santa María de Iquique, simboliza este tremendo drama que significó para miles de trabajadores y sus familias esta experiencia sangrienta.
MUNDO DE LUCES
Pero también –prosiguió- hay un mundo de luces en el ciclo salitrero, porque si no fuera así no se comprendería la nostalgia, el cariño y el amor con que muchos antiguos pampinos, como muchos de los que están aquí en este auditorio, recuerdan esa época. El apego a sus memorias de esos años que a primera vista fueron tan oscuros.
Luces que –dijo- tienen que ver con la camaradería, con la solidaridad que se desarrollaba entre ellos, frente al desconocimiento de sus derechos y a la hostilidad de patrones y autoridades. Trabajadores y sus familias buscaban fortalecerse entre ellos, acompañarse, solidarizar con la desgracia o con lo que le estaba ocurriendo al del lado. Se organizaban para ayudarse mutuamente, primero en las llamadas sociedades de socorros mutuos, donde los propios trabajadores aportaban cuotas que sacaban de sus escasos ingresos. Con eso pagaban los remedios y atención médica de los compañeros que se enfermaban o le hacían un sueldo al que sufría un accidente laboral, porque no había leyes que protegían al trabajador en esos casos. Trabajador que moría por enfermedad, accidente o vejez, las sociedades obreras eran las que entregaban un aporte a sus viudas y sus huérfanos. También cuando por la edad ya no podían trabajar, esas sociedades le entregan un aporte mucho más solidario y más justo que el de las AFP actual.
Hay también un mundo de luces que tiene que ver con la organización. Por el hecho de reunirse y sentir la fuerza colectiva de la experiencia común del trabajo en la pampa. Porque los trabajadores no se organizaban solo para cuidarse entre ellos, mutuamente, sino que también se organizaban para recrearse, para hacer vida social. Organizaban coros, clubes deportivos, grupos de teatro, se realizaban fiestas, donde se cantaba, se recitaba y se bailaba.
También había luces por el lado de la auto-instrucción, la auto-educación. Los trabajadores y sus familias en ese tiempo tenían muy poco acceso a la educación formal. Pero ellos se daban cuenta que la educación era un elemento muy importante y que era un derecho acceder a esa formación, derecho por el cual siguen hoy luchando los jóvenes chilenos. En ese tiempo lo que hacían los trabajadores era formar sus propias escuelas, nocturnas para los adultos que no habían tenido la posibilidad estudiar y diurnas para los hijos; donde se hacían actos culturales, con conferencias y charlas sobre diversos temas.
Así, también había un mundo de luces que tenía que ver con vivir construyendo una vida en común. Que no solo tenía que ver con las necesidades más imperiosas ante la adversidad, sino que tenía que ver con todos los lazos sociales, culturales, afectivos, lúdicos, recreativos, que hacen que las personas se sientan parte de un colectivo y que disfruten de vivir en conjunto.
A partir de esa experiencia organizativa surgieron también otras luces, las luces de la organización para defender los derechos, la internalización de la misma idea de derechos, el sentir que ellos y ellas también eran seres humanos, ciudadanos de un país supuestamente republicano y libre, y por tanto no tenían porque vivir y aceptar sumisamente, calladamente, los abusos que se cometían en su contra.
Entonces, precisó, las organizaciones de autoayuda, de autoprotección, de auto-instrucción, se duplicaban muchas veces en organizaciones de reivindicación y defensa de sus derechos como trabajadores, como personas. La sociedad de socorros mutuos, la filarmónica, el grupo de de teatro se reconvertía en mancomunal, se reconvertía en sociedad de resistencia, se reconvertía en sindicato. Y así empieza a nacer la larga y muy importante historia sindical chilena.
GUERRA DEL PACIFICO O DEL SALITRE
Se refirió posteriormente a la llamada Guerra del Pacífico, que debería llamarse del Salitre, porque fue por la posesión de ese mineral que se generó el conflicto. Y cómo cincuenta años más tarde, se terminó la bonanza y las oficinas salitreras se convirtieron en pueblos fantasmas.
Al respecto dijo que la Guerra del Pacífico dejó una herencia que en primera instancia parecía positiva pero que a la larga uno duda sobre los beneficios reales que trajo para el país. “El salitre hizo que Chile fuera un país rico durante cincuenta años y que el Estado de Chile se enriqueciera como nunca antes y quizás como nunca después. Pero el consagrar todos los destinos económicos del país a un solo recurso exportable, que, por lo demás, la mayor parte está en manos de empresarios extranjeros, fue como se dice pan para hoy pero hambre para mañana, porque dejó a nuestra economía en una situación de vulnerabilidad y fragilidad que vino a demostrarse con absoluto dramatismo cincuenta años después con la Gran Depresión, que arrasó con las salitreras y los convirtió en los pueblos fantasmas que actores y actrices recrearon al inicio de este acto”.
Eso, dijo, a uno lo hace preguntarse como profesor de historia, hasta dónde sirve el conocimiento de la historia cuando cien años después todavía reproducimos y replicamos situaciones bastante parecidas. Con la diferencia que hoy no es el salitre, sino el cobre.
 |
 |