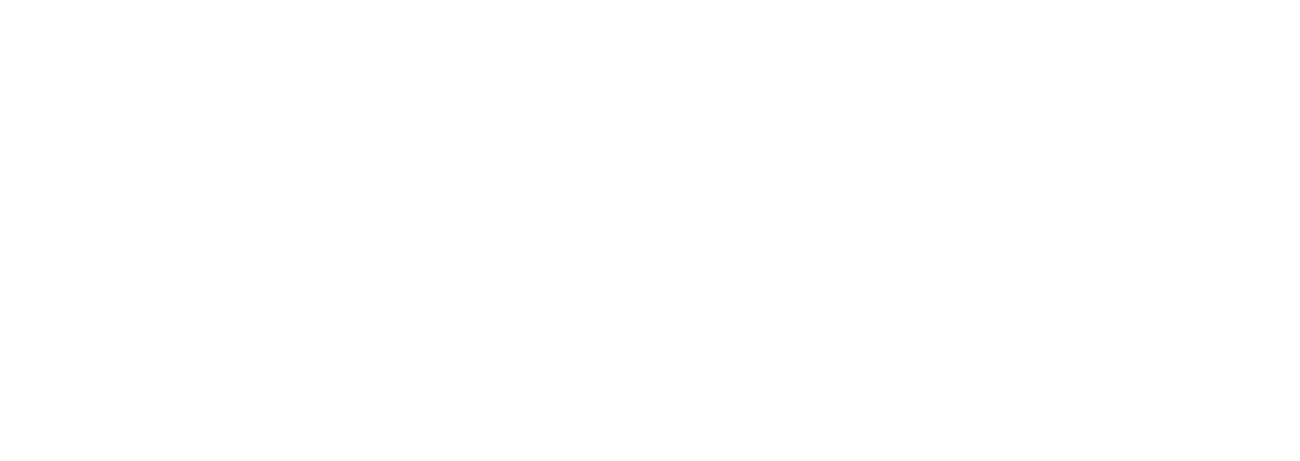|
Como un desafío que ha asumido con mucho agrado porque por primera vez trabaja con un equipo de historiadores, describió su llegada a la Universidad de Tarapacá el Premio Nacional de Historia 2014, Sergio González Miranda, instalado desde el 01 de marzo pasado en el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, de la Facultad de Educación y Humanidades, tras dejar la Universidad Arturo Prat, a la que como iquiqueño estuvo ligado por 25 años.
Nacido en Iquique (1954), es Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile. Cursó un magister en Desarrollo Urbano Regional en la Pontificia Universidad Católica; posteriormente el año 1984 se postgraduó en Ciencias Sociales en FLACSO; en 2002 obtuvo un doctorado en Educación en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y más tarde 2004 otro en Estudios Americanos con mención en relaciones internacionales en la Universidad de Santiago de Chile.
En 2015 la presidenta Bachelet lo nombró miembro del Consejo de CONICYT (Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología), al que renunció en diciembre pasado. Antes había integrado en Grupo de Estudios de Historia de FONDECYT.
Actualmente continúa siendo parte del Comité de Humanidades de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y del grupo de Historiadores que asesora a la Cancillería.
EN ARICA Y LA UTA
Contento se manifiesta, porque Arica forma también parte de la frontera norte que tanto le apasiona y ha estudiado, y porque aquí está trabajando con un grupo de historiadores que conoce desde hace más de quince años, con los que había trabajado de manera individual, especialmente a través de los proyectos Fondecyt.
-“Durante 25 años en el mundo universitario he estado rodeado más bien de especialistas en las áreas disciplinarias de la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales. Sin embargo, de manera individual, siempre he trabajado en mis proyectos Fondecyt en el campo de la historia con colegas de otras universidades. Por ejemplo, he trabajado con el profesor José Antonio González, de la UCN; con el profesor Pablo Artaza, de la Universidad de Chile; y también con los profesores de este departamento (Ciencias Históricas y Geográficas de la UTA), Luis Galdames, Rodrigo Ruz y Alberto Díaz”.
Y afirma optimista: “Ahora sí estoy ya rodeado de historiadores en un proyecto colectivo donde la idea es organizar un doctorado en Historia, con el propósito de acreditarlo. La idea es que sea uno de los postgrados acreditados de la UTA. Y también elaborar proyectos Conicyt”.
De hecho ha llegado a la UTA con dos proyectos Fondecyt, uno sobre frontera, la de Arica, Tacna y Tarapacá; y el otro sobre los cantones salitreros, la emergencia de estos cantones como un fenómeno urbano. “Así que es un desafío y es una oportunidad también”, sostiene.
¿Qué significa para usted la Universidad de Tarapacá?
-Siempre he tenido una muy buena relación con la Universidad de Tarapacá. No es la primera vez que conversé con mis colegas (incluyo a Alfonso Díaz) la idea de venir a este espacio. Ahora se concretó y es un muy buen momento. Mi visión de lo que debe ser una Universidad y de las políticas universitarias se asemeja mucho a lo que se realiza aquí. Observo que se le da mucha importancia a la investigación científica, a la docencia de pregrado y a los postgrados acreditados. Sin descuidar la vinculación con el medio. La UTA (coincidentemente significa casa en aymara) puede ser la casa de educación superior más importante del centro sur andino y del norte grande de Chile.
-Me identifico mucho más con esa mirada donde las universidades tienen que ser cada día más complejas. Donde la investigación científica y tecnológica es muy importante. Considero que el desarrollo académico es clave para la región y el país. Las universidades no son sólo para trasmitir conocimientos sino también para crearlo y hacer gestión universitaria, con una vinculación con el medio donde la ciencia, la tecnología y la innovación son esenciales. Las universidades surgieron de la mano con la ciencia y desde ese punto de vista no es posible que haya instituciones que se llamen universidades donde se desarrolle la ciencia. Son institutos profesionales, pero no universidades. Esa es mi visión.
Cuenta que se vino a contrata a la UTA renunciando a la planta en la UNAP. “Me vine por razones académicas y también personales”, aunque su esposa, Orietta Ojeda Berger, se venía a nada; pero con tan buena suerte que el cargo aquí de coordinador regional de la DIBAM (Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos) estaba vacante. Como en Santiago se había desempeñado como directora de extensión de la Biblioteca Nacional y coordinadora del Consejo Regional en Iquique, le ofrecieron el cargo. Fue una feliz coincidencia.
HIJO DE LA EDUCACION PÚBLICA
Consultado por su orígenes como estudiante, manifiesta con orgullo que tuvo profesores normalistas que lo marcaron muchísimo, como entonces marcaron la cultura de nuestro país.
“Estoy muy agradecido de ellos, por la formación que me dieron cuando niño. Soy hijo de la educación pública. Después estuve en el Liceo de Hombres de Iquique, colegios que en todo el país eran muy buenos y que expresaban la diversidad social de la época. En esos años las distinciones sociales no eran discriminatorias, al contrario, eran complementarias”, sostiene.
De paso recuerda que le tocó vivir parte de la época pobre de Iquique, tras el auge del salitre. Periodo que describe como muy duro, en el que mucha gente se fue. “Las crisis de 1920 y luego la de 1930 fueron terribles. Iquique recobra dinamismo primero con la industria pesquera, luego la Zona Franca y la minería del cobre. Iquique recuperó la población de 1907 recién en el censo de 1952”, dice.
Tras egresar del Liceo de Hombres en Iquique se fue a estudiar sociología a la Universidad de Chile.
¿Y por qué no estudió historia?
-Sonríe y explica: “Siempre la historia fue para mí una pasión. No estudié historia por “culpa” de una hermana, a quien quiero mucho y le agradezco el haberme incentivado la lectura cuando niño y adolescente. Ella era profesora de castellano y le dijo a mis padres, cuando yo estaba por egresar del liceo, que no estudiara nada que tenga que ver con la área de las humanidades y las pedagogías. No me quedó otra que elegir sociología, que era una carrera muy de moda entonces”.
Así fue como estudió sociología en la Universidad de Chile y luego tuvo un paso de dos años por la Universidad Católica, donde cursó un magister. Y otro año en FLACSO para realizar un postgrado en ciencias sociales. Después vinieron los doctorados. El primero fue guiado por Gabriel Salazar.
PRECURSOR DE LA HISTORIA ORAL
¿Cuándo y qué fue lo que influenció para que se dedicara a la historia?
-Siempre tenía la idea de que mi tesis de maestría la haría sobre algún tema regional. Por eso, tras dos años en la Pontificia Universidad Católica, terminé el magister con 25 años y partí a Iquique, para analizar el fenómeno de la Zona Franca. Una síntesis de esta investigación la publiqué en la revista EURE de la PUC, que fue la primera en indizarse en ISI.
-Ahí me di cuenta que para poder comprender los procesos económicos que estaban ocurriendo en la ciudad, tenía que tener una perspectiva histórica. Así fue como investigando, me di cuenta de la importancia que tuvo el ciclo del salitre.
-Después trabajé y dirigí una ONG, el Taller de Estudios Regionales, y ahí, como yo venía del mundo de la sociología, comencé a hacer historia oral, que era una corriente muy nueva y novedosa en el campo de la historiografía chilena y que para los historiadores de entonces, por supuesto, no era vista como Historia.
-Entonces publiqué un libro que después se hizo muy conocido, que se llamó “Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo de expansión del salitre” (LOM publicó una segunda edición). Entonces desarrollé una metodología, reuní una gran cantidad de información, utilizando las técnicas de entrevistas en profundidad. Estuve trabajando años, entrevistando personas casi todas las semanas entre 1986 y 1989. Ese es un material maravilloso, porque toda esa gente hoy ya está fallecida. Conversaré con Rodrigo Ruz, director del archivo Vicente Dagnino para dejar allí ese registro de la memoria de los hombres y mujeres de la pampa salitrera.
-Recuerdo que cuando se editó ese libro me llamaron para dar una conferencia en la Universidad de Santiago. Ahí conocí a Julio Pinto (Premio Nacional de Historia 2016).
-Creo fui el primero en Chile en escribir basado en una investigación empírica de historia oral, posteriormente se puso de moda. Todos los historiadores jóvenes comenzaron a trabajar eso. Y yo me fui a los archivos. Hice el camino inverso. Ahí comencé a pensar en la historia como clave para comprender la sociedad, fue a partir de ese momento mi principal enfoque epistemológico para desarrollar mis proyectos.
TESIS FRUSTRADA
Si bien su primer cargo en la Universidad Arturo Prat fue de director de Extensión y Comunicaciones, durante la rectoría del lingüista Enrique Díaz Vásquez, recuerda que antes se vinculó con el Departamento de Educación y Humanidades, hizo clases como profesor hora y comenzó a interesarse en los temas de educación e inició su primer doctorado en Educación. Primero en la Universidad de Cardiff, Gales, pero no lo terminó: “Llegué hasta la tesis. Se jubiló mi profesor guía Alsobrook, también otra compañera (Loreto Egaña) quedó igual, en el aire. Y ahí se nos ofreció terminarlo en la emergente Universidad de Humanismo Cristiano. Acepté pero tuve que cambiar la tesis. Ahí trabaje con Abraham Magendzo”. “Mi mejor recuerdo de esa tesis frustrada fue haber tenido clases con el teórico de la educación el sociólogo Basil Bernstein”.
Y la tesis de Cardiff, que nunca terminó, la transformó en un libro, que después ha servido en el campo de la educación intercultural. Se llama “Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el mundo andino”, que es la historia de la escuela chilena desde 1880, cuando Chile asume la administración de Tarapacá, hasta la reforma educacional de 1990.
Su segundo doctorado lo cursó cuando ya estaba más preocupado de comprender el fenómeno del Norte Grande, la construcción del norte de Chile y eso involucraba las relaciones con los países vecinos. Fue publicada por la editorial LOM bajo el título de fantasía “La llave y el candado”.
Narra que en esa búsqueda de comprender los procesos de conformación del Norte Grande de Chile, se dio cuenta de la importancia de los denominados ciclos económicos que ha vivido esta gran región, el Norte Grande.
-“Entre ellos advertí que el más importante era el del nitrato (salitre). Y me enfoqué en ese ciclo pensando que después podría abordar otros. Y si bien es cierto he abordado otros temas, la complejidad de ese periodo es tan grande que en la realidad ha absorbido todo mi interés desde 1986 hasta hoy”.
¿Qué opina de escritores como Jorge Baradit y su Historia Secreta de Chile?
-Creo que existen ensayistas que aportan mucho al conocimiento de determinados fenómenos. Abren por lo menos la inquietud o el interés. Permiten abrir puertas para que la gente se instruya. Pero eso es solo una entrada. Por ejemplo, Jorge Inostroza, es uno de los escritores más leídos en Chile, especialmente su libro El Séptimo de Línea.
-Ello no excusa que la sociedad no lea a Gonzalo Bulnes. De igual modo, si la gente lee a Baradit y no lee a los historiadores profesionales, se estarían quedando con una mirada más próxima a la literatura que la disciplina.
-En historiografía, nosotros también estamos trabajando, yo en particular en este último tiempo he estado enfocándome a eso, en la microhistoria o la historia de la vida privada, pero no es con el propósito de que se haga más entretenida, sino que es con el propósito de poder comprender los fenómenos en dimensiones diferentes. Es otra escala de análisis.
-Esas miradas de lo cotidiano en la sociedad del salitre, de cómo era la vida privada en el siglo XII, de cómo era la vida privada en Arica durante la guerra del Pacífico, ese tipo de preguntas la historia oficial o clásica no las recogía.
-Ahora, lo que hacen escritores como Baradit, están pensando en el público lector, están escribiendo más enfocados en el género literario. Son un aporte, pero no es historiografía. Claro, nuestros textos son más aburridos, pero son más rigurosos con la información. De hecho nosotros somos muy evaluados, tenemos que publicar en revistas de corriente principal. Cada frase que ponemos tenemos que respaldarla con datos de archivo o con testimonios. Y si utilizamos testimonios nos enfrentamos a protocolos de ética científica, debe existir un consentimiento informado.
-Sin duda en esto puedo diferir con muchos historiadores más positivistas. “Yo creo que la pluma, el buen escribir, no atenta en contra de la rigurosidad científica ni de una buena historia”. Es decir, la historiografía no tiene por qué ser fome. Y por lo tanto uno tiene también, en la medida de lo posible, desarrollar un escrito como si fuera un artefacto literario y científico a la vez. Recientemente, he escrito artículos sobre la cocina pampina o el circuito de la hoja de coca en las salitreras de Tarapacá y Antofagasta, que me han permitido indagar sobre detalles de la vida en la pampa pero también comprender como funcionaban los flujos de bienes, servicios y personas en la industria del nitrato. Ahora estoy trabajando a los cantones salitreros como un fenómeno heterotópico y también estudio a las fronteras del norte grande como un fenómeno de regiones en transición.
-En fin, la Historia no puede ser solo la descripción (y peor aún la apología) de determinados procesos, acontecimientos o personajes. Ese tipo de historiografía ya no resiste mayor análisis. La historiografía moderna, se hace preguntas, problematiza, construye hipótesis, tiene perspectivas teóricas, deconstruye, interpreta, etc.
Por eso es que muchos de los jóvenes historiadores hablan de Michel Foucault o de Michel de Certeau, que son más bien filósofos. Cada día la historiografía se aproxima más a las ciencias sociales y éstas a la Historia.
SUS OBRAS
Entre sus obras están:
-“Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo del salitre (primera parte)” (1991).
-“Iquique y la pampa: relaciones de corsarios, viajeros y investigadores (1500-1930)”, (1994).
-“Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá andino 1880-1990” (2002).
-“El dios cautivo. Las ligas patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910-1922)”, (2004).
-“Pampa escrita, cartas y fragmentos del desierto salitrero” (2006).
-“Arica y la triple frontera: integración y conflicto entre Bolivia, Perú y Chile”, (2006).
-“Ofrenda a una masacre: claves e indicios históricos de la emancipación pampina de 1907”, (2007).
-“La llave y el candado: el conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (1883-1929)”, (2008).
-“A cien años de la masacre de Santa María de Iquique” (2009, coescrito con Susana Jiles y Pablo Artaza).
-“Sísifo en los andes. La (frustrada) integración física entre Tarapacá y Oruro: las caravanas de la amistad de 1958” (2012).
-“Las historia que nos unen. Episodios positivos en las relaciones entre Chile y Perú, siglos XIX y XX”, (2014, coescrito con Daniel Parodi).
-“Relaciones Transfronterizas y para Diplomacia en América Latina: Aspectos Teóricos y Estudio de Casos”, (2016, coescrito con Cristian Ovando y Noé Cornago).
-“Del Hito a la Apacheta: Bolivia-Chile: Otra Lectura de Cien Años de Historia Transfronteriza (1904-2004)”, (2016, coescrito con Cristián Ovando e Ingrid Bretón).
-“Matamunqui. La sociedad pampina y su industria”, (2016).
-“(Pay) Pampa. La presencia boliviana e indígena en la sociedad del salitre”, (2016).