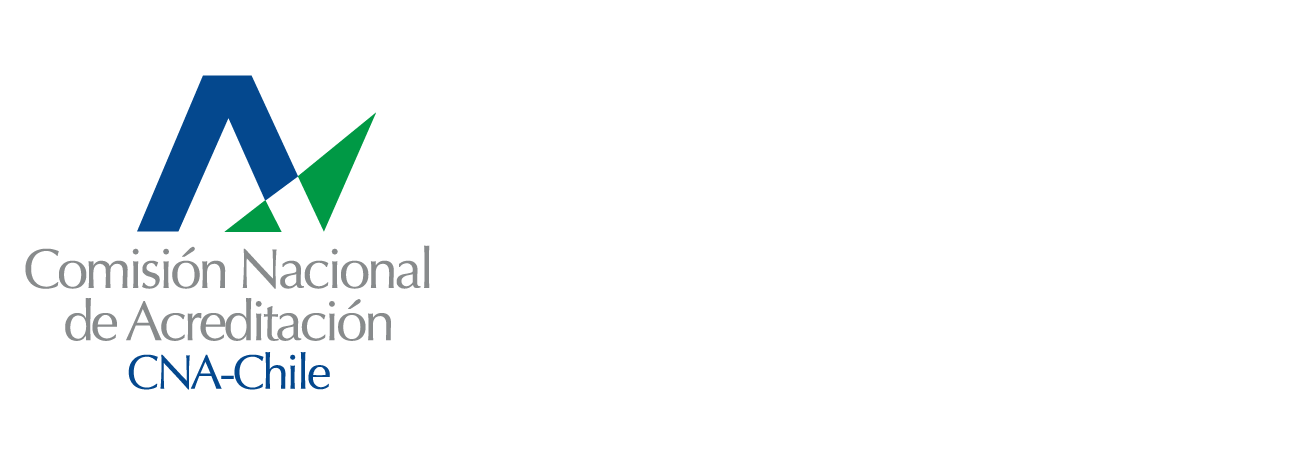En la estepa del altiplano chileno, más allá de los 4 mil metros sobre el nivel del mar, donde es difícil imaginar otra cosa que montañas desnudas, suelos blancos y un sol despiadadamente cercano, de pronto aparecen, como si fueran ilusiones ópticas, unos amplios campos verdes, en cuyo centro descansan quietas pozas de agua dulce. ¿Un espejismo? No, son reales y se llaman bofedales.
El bofedal es un tipo de humedal único en el mundo, pues solo se encuentra en el paisaje altoandino, ese particular escenario que se da bien arriba en los Andes Centrales, al este de Bolivia, sur de Perú y al extremo norte de Chile, entre las regiones de Arica y Parinacota y la de Atacama.
Ahí, en los límites más altos del desierto de Atacama, donde incluso el oxígeno escasea, brotan estos verdaderos oasis, que por sus particulares características logran sostener una exclusiva biodiversidad de especies vegetales y animales, completamente dependientes de su delicado equilibrio. Pero los bofedales también cumplen un rol crucial para la crisis climática: capturan inmensas cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero.
¿Cómo surge un humedal en condiciones tan adversas para la vida? El altiplano andino es una zona de transición: a un lado del continente está la intensa humedad de la Amazonía, mientras que al otro está el desierto más árido del mundo. Pero el monzón sudamericano, que viene del este durante los veranos, logra traspasar esta frontera producto de los fuertes cambios de presión, lo que se traduce en las intensas lluvias estivales conocidas como invierno boliviano.
El clima frío y poco oxigenado, así como el suelo altiplánico, muy mineralizado y con poco drenaje, facilitan que el agua de estas lluvias permanezca en el tiempo, lo que a su vez permite que broten especies vegetales como el pako hembra (Distichia muscoides) y el pako macho (Oxychloë andina), plantas que se expanden como esponjosos cojines, capaces de retener la lluvia estival que aflora desde los ojos de agua y luego distribuirla por distintos cursos y canales.
Las condiciones extremas del paisaje permiten la formación de turba, el nombre que recibe la materia orgánica vegetal que se descompone lentamente bajo los cojines saturados de las aguas de humedales como estos. Es un producto atiborrado de nutrientes, que estimula la vida a su alrededor y que, por su antigüedad —puede llegar a las decenas de miles de años—, resulta una gran herramienta de estudio para reconstruir el pasado.

Eso, entre otras líneas de investigación, es lo que buscamos en el Núcleo Milenio Andes Peat: leer, a través de las turberas andinas, la historia climática del altiplano. Con el trabajo en terreno, en bofedales como el de Parinacota o Lirima, una hipótesis que ha surgido es que estos sistemas naturales, aunque suene extraño, han dependido de las comunidades humanas desde tiempos prehistóricos.
Para los pueblos originarios que habitaron y aún viven en estas zonas, como los aymaras, quechuas y atacameños, los bofedales son lugares trascendentales, incluso sagrados, en los cuales su ganado —alpacas y llamas— puede pastar y las personas obtener agua, muy escasa en este territorio. Pero esta intervención no ha sido extractiva sino colaborativa: manejos humanos ancestrales, como el champeo y la canalización del agua, lograron que los bofedales se mantuvieran sanos y que además se expandieran por el territorio. Tanto así que muchos bofedales se secarían sin la participación humana. Por eso es que pueden considerarse como sistemas socionaturales.
Pero el futuro no es necesariamente verde para los bofedales. Como tantos otros ecosistemas, se enfrentan a diversas amenazas. Una de ellas es que aún no se encuentran legalmente protegidos, algo que los deja indefensos ante industrias extractivas y de alto impacto, como la minera, que consume grandes volúmenes de agua.
Otra es el despoblamiento del altiplano: a diferencia de la mayoría de los humedales, que se ven afectados por la actividad humana, muchos bofedales no serían capaces de sobrevivir sin la participación de las comunidades originarias. Pero los pueblos se están quedando sin habitantes y con ello sus saberes y prácticas se extinguen.
Los bofedales son hotspots ecológicos de una biodiversidad endémica, que además cumplen un importante rol en la crisis climática como sumideros de carbono. Lamentablemente, no figuran en el inconsciente colectivo: no los conocemos, no se enseñan en los colegios ni figuran en las fotos icónicas del país. Creer que el desierto es inerte, que no tiene vida, es un espejismo: los verdes bofedales, escondidos en las alturas, están ahí para demostrarlo.